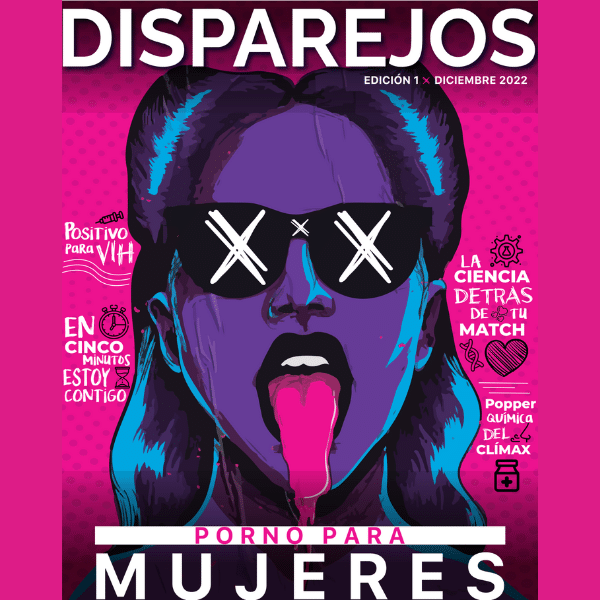Para no recordar jamás
Esconder el pasado e intentar no recordar. Esto es lo que hace a diario Bárbara Mantilla, mientras guarda en su memoria aquellos días de calle.
Perfil realizado para la clase de Taller de Géneros Periodísticos (cuarto semestre, 2022-2), con el profesor David Mayorga.
Los lunares no son simples manchas corporales. En ocasiones, también son marcas internas, tan íntimas y escondidas que solo resultan perceptibles para quien las padece, pero, tan penetrantes que permean todos sus recuerdos, pensamientos e interacciones. Uno de estos lunares invade la historia de Bárbara Mantilla, una mujer de semblante tranquilo y sosegado pero que tras su mirada esconde una historia que, aunque quisiera no recordar, nunca se irá.
Está ahí sentada fumando un cigarrillo en el patio trasero de su casa prefabricada en Chía, mientras bota las cenizas dentro de un vaso de plástico con agua que se encuentra a su lado derecho. Tiene una cara tranquila, habla con serenidad, mira hacía arriba cuando cuenta historias del pasado y posa disimuladamente a la cámara que le toma fotos en ráfaga. Está ahí, sin demostrar una vida dura, sin mostrarse cansada, sin verse decepcionada, solo está. Manchas en su piel no hay, aunque con algunos signos cutáneos propios de la edad, su cara tiene una apariencia limpia, suave y tierna, pero en su interior, en el fondo de su ser, de su memoria, de su pasado, hay un gigante lunar que oscurece cualquier recuerdo que de su juventud pueda rememorar. Esa mancha que tachó su vida se alimentó por años, y ahora, aunque ella quisiera no recordarla, no hay forma de olvidar el pasado que la mortifica.
“Tengo muchos recuerdos, pero tal vez el que tengo más presente, o el que más me marcó a nivel emocional, fue el día en que me dejó en la terminal de buses y me dijo que volvería, y pues nunca volvió”. Para Radha, la hija menor de Bárbara Mantilla, este es el recuerdo más importante a la hora de hablar de su mamá, aunque la considera parte importante de su vida y la ve como símbolo de fortaleza y resiliencia, hay una parte dentro de sí que no puede dejar de recordar aquel lunar que mancha el pasado de quien la trajo a la vida.
Bárbara vive agitada. En el transcurso del día tiene muchas tareas por cumplir antes de poder sentarse un momento a descansar. Cumplir es un decir, pues nadie la obliga, vive sola con su hermano Néstor, o Tito, como le dicen de cariño a quien cuida porque tiene discapacidad cognitiva severa. Sus hijos ya están grandes. Bueno, con dos de ellos no habla, pero su hija menor es profesional y no depende económicamente de Bárbara. Las apremiantes actividades diarias, en las que se esmera desmedidamente, son impuestas por ella misma.
Cuando sale a la calle, todos la saludan. “¿Qué más Barbarita, ¿cómo van las cosas?”, “¿qué cuenta Barbarita, ¿cómo está Tito?”, “venga Barbarita, nos tomamos un tinto”. Cuestiones a las que ella responde amablemente, con voz suave, con semblante amable y siempre con una sonrisa en su rostro. Su hermana, Clara Mantilla, dice que siempre ha sido así: servicial, solidaria, carismática y especial. Termina las compras que iba a hacer y vuelve a su hogar, una casa de un piso en Chía, acogedora, un poco fría, pero con aspecto familiar. Quienes llegan a visitarla no tendrán queja alguna de su atención, a cada invitado lo hace sentir como en casa, acondiciona el espacio para que se sienta lo más cómodo posible y se encarga de que el paso por su casa sea muy ameno.
“Yo no sé cómo salí de ahí, yo digo que fue con ayuda de Dios porque uno, así solito, no, eso uno no sale de ahí”. Cada mañana, cada noche y antes de todas las comidas, Bárbara toma un espacio de tiempo para orar, para agradecer al ser superior por los alimentos que pone en su mesa, como el cacao que me brindó la noche en que hablamos largo y tendido sobre su vida. Pide por el mundo, por su familia, por sus amigos, y pide perdón por los errores cometidos. Es una creyente empedernida de Jehová desde hace relativamente poco. Su hija, su hermana y sus amigas cuentan que Bárbara profesaba la religión católica, pero hace 10 años o un poco más se convirtió en creyente de Jehová. No de las que toca puertas, lo ve más como algo a qué aferrarse con fuerza, algo que no la dejará estar sola.
“A mí el que me metió ahí fue Roberto. Yo me fui con él y ahí me quedé”. Bárbara tiene 62 años, nació en Bucaramanga, fue la hija del medio de una familia de altos recursos. Una joven que tuvo acceso a diversas experiencias, pues su padre quería que conociera el mundo para que decidiera qué haría en el futuro. Pero Bárbara quería ser libre. Tras una adolescencia algo rebelde, a los 17 años se voló de su casa para llegar a Bogotá. Dice ella que su sueño era estudiar medicina, pero el camino tomó otros rumbos. Se casó tan pronto como pudo y tuvo dos hijos, niños que vio por última vez a los cinco y siete años, pues el papá decidió llevárselos a Estados Unidos sin su consentimiento. En ese momento, un pequeño punto manchó la historia de vida de Bárbara Inés Mantilla Díaz, como un lunar de esos que aparecen de la nada y de esos que crecen con el paso de los años. Pero no es un lugar visible; de hecho, quienes no hacen parte de su círculo cercano no podrían ni imaginar su existencia.
“Yo siempre viví en una cuadra, ahí en la 57, entre las calles Séptima y Trece”. En la calle vivíó Bárbara en la época en que consumía sustancias psicoactivas. En su juventud conoció a Roberto, hombre con el que convivió hasta hace 10 años. Cuando empezaron la relación, Roberto y sus amigos le dieron a probar la marihuana, primero recreativamente, luego como algo más serio. Pero esa sustancia realmente no hacía mucho, no los alejaba de la realidad; el bazuco. sí. Luego de un tiempo consumiendo, Roberto le dijo a Bárbara que se fueran de viaje, que empezaran una nueva vida, y aunque la cita pactada era en la terminal de buses de Bogotá, él nunca llegó. Cómo ella también hizo años después cuando intentó volver con su hija, le dijo que irían a Bucaramanga, pero se fue y nunca volvió. Roberto no llegó y ella, al verse en medio de la nada, cayó en las calles de Chapinero. Y ahí se quedó durante siete largos años.
Mientras mira hacía el infinito con nostalgia, cuenta que ese nunca fue su ambiente. Para ella siempre fue difícil estar ahí, soportando frío, durmiendo mal, tolerando las atrocidades de los hombres de la calle, aguantando hambre e incertidumbre. Casi todo el tiempo estaba bajo los efectos de las sustancias, y cuando estos pasaban, quería volver a estar viajando. Su realidad era algo inadmisible. Durante los años que transitó por la calle 57 nunca dejó de pensar en sus hijos, pero específicamente nunca olvidó a Radha. Cuenta haber ido hasta la casa donde vivía para verla por la ventana, y Radha dice haberse bajado del bus que la llevaba del colegio a la casa para saludar a su mamá.
Aferrada al Dios en el que creía, en las noches de calle también oraba. En eso encontraba cierta acogida, oraba para que no le pasara nada, oraba por su hija, oraba para salir de ahí, por eso dice que fue Dios quien la sacó de la calle. Clara y Radha recuerdan este pasado como algo muy duro, recuerdan que para Bárbara salir de ahí no fue nada fácil. Dicen que en muchas ocasiones intentaron que se rehabilitara, pero ella terminaba escapando de los tratamientos. Hasta que llegó el día, ese que Bárbara recuerda y cuenta. Motivada por una inquebrantable fuerza de voluntad, pensando en su hija, en su vida, en su familia, acudió a El Camino, centro de rehabilitación del Distrito del que un año después salió para nunca volver a mirar atrás. Desde ese día, aunque ella quisiera no recordar, el lunar ya se había internado en su historia y se quedaría allí eternamente. Aún con esta mancha en su ser, Bárbara le dio una nueva cara a la vida.
Tuvo que volver a empezar. Poco a poco recuperó la relación con su hija. Aunque pelean bastante, las dos cuentan que su apoyo es la otra. Unos cuantos años después comenzó a cuidar a sus nietos. Fruto de una relación que Radha tuvo con un hombre que Bárbara conoció en la calle en aquellas épocas de consumo y que decidió presentarle a su hija, nacieron Matías y Josué, dos jóvenes que hoy tienen 15 y 16 años, dos seres por los que Bárbara entregó su vida, su tiempo, su conocimiento. De estos niños tuvo la custodia desde que tenían 3 y 4 años hasta hace realmente poco. En las mañanas, los levantaba, los vestía, les daba el desayuno mientras ellos intentaban despertar. Los llevaba al colegio y los recogía, les preparaba el almuerzo y les compraba sus dulces favoritos, y a veces uno que otro juguete de la papelería del barrio. Ahora, no cabe duda de que este par de jóvenes ven en su abuela una figura materna, pero por su edad no pueden decirlo, están en esa etapa en la que la abuela es cansona e intensa. Y aunque a veces Bárbara es algo soberbia, no cabe duda del amor que siente hacía ellos.
Ahora está ahí sentada, fumando, tomando una cerveza de esas que tanto disfruta, descansando después de un atareado día, relajando sus articulaciones, pues la vida no ha sido fácil y el cuerpo pasa factura. Está ahí en la vida de su hija, acompañándola de lejos para evitar peleas, está en la vida de sus nietos, pensando en qué tareas tienen y en cómo ayudarlos. En la vida de su hermana, llamándola por largas horas cada que puede, y en la de sus amigas para quienes siempre está presta a tender una mano generosa. Está en su casa, con Tito, pendiente de las comidas, de las medicinas, de hablarle para que no se sienta solo, y para ella también sentirse acompañada. Pero también el lunar está ahí, presente en cada paso que da, en cada recuerdo, en cada sueño, como una marca indeleble. El lunar de su pasado está ahí.