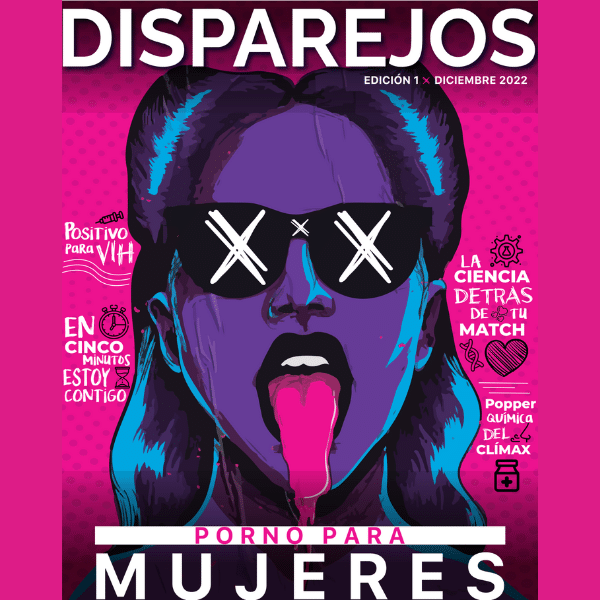Los artilugios del abuelo
Breve historia de eso que ocurre cuando los objetos de alguien son la extensión de su recuerdo.
Perfil realizado para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2020-2), con el profesor David Mayorga.
Hubo una vez un hombre cuya figura permeó tanto las vidas de dos generaciones completas de una familia y los lugares que habitó, que ni siquiera sus objetos ahora pueden escapar de su memoria. Retrato de un personaje ordinario.
Todos tememos la muerte de nuestros abuelos desde que aprendemos a quererlos. Y para los que el miedo ya fue una realidad, son pocas las veces en las que se les rememora más que cuando se encuentran y desempolvan los objetos alguna vez parte de sus vidas, restos que pueden llegar verdaderamente a testificar lo complejo que es añorar. Esta es una suerte de apología a ese tipo de momentos turbios y a un hombre común que fue y aún es, en muchas maneras, su desencadenador dentro de una ordinaria familia bogotana. También es la historia de un abuelo, que al mismo tiempo puede ser la de muchos abuelos.
En un tablero
La primera vez que entendí la solemnidad del ajedrez debió haber sido en la sala amplia y abundantemente ornamentada, rodeada con cuadros de paisajes que mostraban la geografía desconocida y prístina del país, donde el ruido ahogado de un radio a bajo volumen y el sol del mediodía perfilaban a mi abuelo, en un extremo, jugando con las blancas. Indolente frente al duelo que acaecía ante sus ojos, solo se limitaba a mover su mirada y rascase la quijada de vez en cuando. En el momento en que por fin mi padre, en el otro extremo y manejando las negras, lograba desmantelar la italiana o la escocesa o cualquiera que fuera la estrategia defensiva que atesora un hombre viejo después de haber presenciado más partidas que el número de semanas que ha vivido, mi abuelo quebraba su mutismo con una buena sonrisa y unas palabras afables.
Sobre un rincón de la sala, una fotografía análoga más vieja que mi vida muestra una mirada estática del abuelo, antigua y diferente de las que solía reflejar en las visitas que le hacíamos los fines de semana, pero una que, desde su pequeño marco, impide que su recuerdo se vaya junto con él.
Al ver ya su derrota inminente, se sobresaltaba en su asiento y, mientras reía, miraba con sorpresa desafiante directamente a mi padre. En medio de esas tardes y de esos duelos, que fueron abundantes, no solo vi la majestuosidad sencilla propia de una buena partida sino lo sensata, prudente y excepcional que llega a ser una vejez ilustre, personificada en los ojos y la sombra de un hombre tan alegre como mi abuelo.
Cualquiera que lo mirara probablemente no se imaginaba que era santandereano sino un cachaco, como más bien parecía. Lo santandereano era más nítido en su temperamento y en la forma en cómo negociaba desconsideradamente por todos los productos en los diferentes puestos de la plaza de mercado. Nacido en 1927, lo primero que él, Jesús Cárdenas Bonilla (o Don Jesús, como lo llamaban sus amigos), vio fue Enciso, un pequeño municipio de Santander que se encuentra rodeado por inmensas montañas y el calor tropical del norte colombiano cercano al Atlántico.
Su diminuto tamaño, al parecer, ha cambiado poco en su historia, la cual, comenzó en 1773, cuando el encomendero Juan de Enciso la fundó. Así como ocurre con todo el árbol genealógico de mi familia, no queda registro documental alguno de aquellos años en los que mi abuelo recorrió de niño las amplias calles calurosas del municipio, ni mucho menos un contacto seguro allí para comenzar alguna indagación. Solo se puede continuar el relato de su pasado con su alistamiento en el cuerpo de Policía local a los dieciocho años y con los testimonios que confirman que emprendió un viaje sin retorno a Bogotá por encargo de sus superiores en 1967, junto a Ana Custodia Ayala Huertas, mi abuela, a quien había conocido en una de sus misiones una década antes. Ese mismo año se vería portando un luciente uniforme verde de alto rango en la Escuela General Santander al continuar el oficio que definiría toda su vida: policía capitalino.
Lo único que recuerdo más que las anécdotas que me contó la vez que le pregunté respecto a su trabajo, hace ya mucho tiempo, era la forma en que, mientras hablaba, batía su bastón oscuro de madera por los aires en todas las direcciones existentes, sacudiéndolo con tanta vitalidad como si de verdad fuera el objeto que decía representar, especialmente cuando era el turno de personificar una ametralladora: el gatillo era el mango y, la mira, la punta de goma; después de una breve pausa, mi abuelo disparaba con el sonido de su boca y lanzaba una final carcajada.
En un arma
Entre los resultados de la indecente curiosidad que me acompañó en la infancia, encontré un día, hurgando en un cajón de la mesa adyacente a la cama de mi abuelo, unos cartuchos de latón brillante para un arma. Al saber que lo primero que él haría al yo preguntarle sobre la naturaleza de aquellas piezas deslumbrantes era ponerlas en un lugar vedado a mi alcance, decidí dejarlos en el mismo sitio en el que estaban y guardarme la curiosidad por unos años. “¿Cuáles? ¿Las que guardaba en esa cómoda? Esas eran de un revólver que tenía tu abuelo”, fue lo que me dijo un tío cuando, tiempo después, ya tenía la suficiente edad para poseer el derecho a saber sobre la cuestión. “Bueno, en realidad ‘tiene’: todavía está por ahí. ¿Quieres verlo? Pero no, no te entusiasmes, en realidad nunca la disparó”.
“Lo único para que lo tenía era para cuidar la casa, de ladrones y cualquier cosa que pudiera pasar”, me dice Luz Elena, hija de mi abuelo, mi madre. “Afortunadamente nunca tuvo que usarlo contra nadie”. Ni siquiera en las décadas en las que fungió de policía por las calles de la ciudad, que fueron tensas y marcadas por el revuelo social y político del país. Hubo ciertas ocasiones, sin embargo, en las que estuvo a punto, como en los últimos años de la década de 1970, cuando, en el furor del M-19, militantes del grupo buscaban lotes baldíos y terrenos abandonados en los barrios limítrofes de las urbes para reclamarlos como propios y hacer proselitismo.
A mi abuelo, un católico pura cepa y afín a los conservadores toda su vida, además de policía, claro, se le revolvían sus entrañas y la sangre cuando se enteraba de que un terreno de su propiedad, al extremo sur de la ciudad, era utilizado para mítines de los insurgentes y como monumento de banderas del movimiento. Una que otra vez a la semana llegaba hasta allá y, con revólver en mano, espantaba furioso a cualquiera que viera pisando su propiedad; quitaba las banderas y panfletos dejados por ahí, los destruía y los votaba.
“Y a pesar de que los militantes le tiraban piedras y lo desafiaban, nunca le hizo daño a ninguno. Creo que eso cuenta mucho de mi papá. Una persona de carácter fuerte, pero muy noble por dentro”, dice mi madre al terminar de contarme esas historias. También es lo que todos los que alguna vez lo conocieron me dicen de él: alguien demasiado bondadoso, que siempre regresaba del mercado local con productos de sobra para que nunca le faltara la abundancia a su hogar, aparentemente (pero solo aparentemente) incompatible con su porte y cosmovisión estricta, fielmente militar.
Y ciertamente, pese a que yo siempre lo veía retumbar con ira su bastón contra cualquier aparato que no sirviera, que también lo usaba como un arma letal para abrir las puertas que no abrían, para golpear el piso estruendosamente cuando discutía enojado o para amenazar a cualquier no presente del que estuviera injuriando; hubo veces en que lo vi partir sobre el asfalto, también con el bastón, panes en migajas para las palomas del parque frente a su casa, ocasiones donde lo agarraba horizontalmente desde el centro para poder colgar las bolsas con el mercado de alguna vecina a quien ayudaba a llegar a su casa y los momentos en que lo elevaba alegremente para despedirse de mí mientras yo me alejaba de su vista en carro al partir luego de una visita.
En un bastón
“Él, al final de su vida, fue más noble que nunca, especialmente con sus últimos hijos, porque tal vez entendió que la educación que le dio a los primeros fue muy cruel y mala, demasiado dura”, me cuenta Liliana Rincón, amiga cercana de la familia, cuando hablamos sobre la última vez que ambos estuvimos con él. A pesar de la crianza que aplicó a la mayoría de sus hijos, dada al estilo marcial inculcado por su profesión y que la época en que vivió muchas veces normalizaba, lo único que yo vi en los rostros de mis tíos y mi madre fue un amor desaforado que bajaba en forma de lágrimas densas e irreparables, aquel día en que llegué a la casa de mi abuela para ver cómo se llevaban a mi abuelo recién fallecido en una ambulancia. Lo último que contemplé al mirar a su cuarto, que ya jamás sería su cuarto otra vez, fue el bastón de madera reclinado contra la pared, leve y silencioso, tal como él lo había dejado esa misma mañana: firme para empezar otro día.