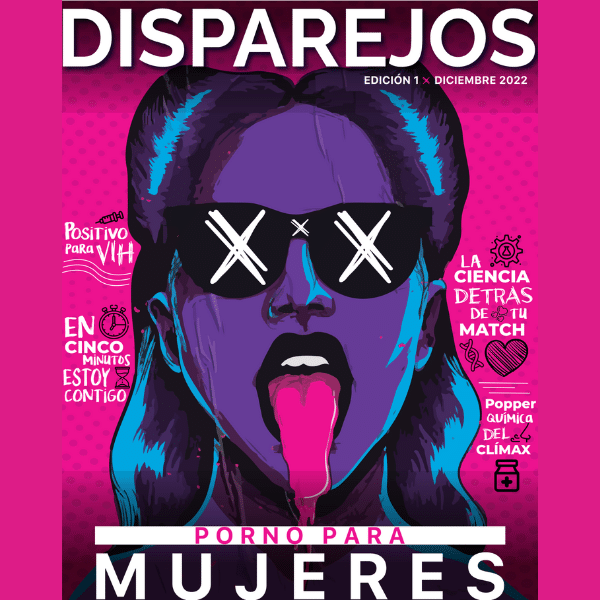El almacén de mis padres
Más que un negocio de artesanías, Mareigua fue nuestro otro hogar. El lugar de los sueños de mi padre y el sustento del resto de nuestra familia.
Perfil realizado para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2021-2), con el profesor David Mayorga.
Para mí, Mareigua puede ser dos cosas: el dios wayuu de la creación o el negocio familiar que por tantos años nos mantuvo. Es justo del primer significado que nace el nombre del local de artesanías que tanto amó mi papá.
Era 2004 y mi hermano tenía un poco más de dos meses cuando se inauguró la primera sede del negocio familiar. Fue un pequeño salto de fe que mis padres dieron frente a lo desconocido, aunque la idea les rondaba por la cabeza desde años atrás. En ese momento mi mamá acababa de renunciar de su empleo en Vivero y mi papá preveía con nervios el cambio de cargo que se aproximaba, ya que Bancafé, el banco en el que trabajaba como coordinador de Negocios Internacionales, iba a ser comprado por Davivienda.
Durante el primer año, mi madre se convirtió en una empleada del almacén. Mi papá no dejó que trabajara en otra cosa en ese lapso, porque quería que se encargara de nosotros mientras se acomodaban a los cambios que se les presentaban. Sin embargo, a inicios del 2006 logró entrar a Avon y allí estuvo por más de un lustro.
Llevar a cabo la idea no fue sencillo. Se tuvo que pagar millones por la base de datos de todos los artesanos alrededor del país, porque si se iba a realizar ese proyecto, se debía hacer bien. Mi papá quería que todo fuera hecho por manos colombianas, por manos indígenas. Incluso, actualmente, cuando la gente compara una artesanía china con una colombiana, se disgusta. No logra entender cómo alguien es incapaz de apreciar la belleza de los detalles locales.
Rara vez tomaba vacaciones, por lo que tenía treinta días hábiles disponibles. Dispuesto a iniciar a materializar su idea, las tomó todas de golpe y se fue con una mochila al hombro y una lista con un montón de nombres –algunos que ni siquiera podía pronunciar– a recorrer el país en busca de esos artesanos que le ayudarían a cumplir su sueño. Boyacá, Bogotá y algunos pueblos de Santander fueron unos de los tantos lugares que recibieron a mi papá en su aventura.
Inicialmente el almacén estaba ubicado dentro de Vivero; sin embargo, “cuando el Vivero le vendió al Éxito, las condiciones para tener arriendos eran diferentes y no eran convenientes. El Éxito pedía que usted le consignara todo lo que vendía en un día, y así al final del mes liquidaban, cobraban lo del arriendo y te devolvían tu plata. Se quedaban con la plata de uno más de 30 días”, me explica mi mamá. Es por esto que, apenas pudieron, se trasladaron a un nuevo centro comercial que abría sus puertas en la pequeña ciudad fronteriza: el Ventura Plaza, donde tuvimos la sede principal por casi diez años.
Recuerdo haber recorrido ese lugar tantas veces que si alguien me diera una hoja en blanco podría dibujar cada pequeño detalle: la zona donde rechinaba el piso de madera, en qué orden se ponían los sombreros vueltiaos, en cuál posición iba la muñeca de barro o la cantidad de dulces de miel dentro de cada recipiente. Creo que nunca aprecié su hermosura con verdadero interés, pero ahora, después de varios años, puedo decir que era una bella representación de Colombia.
Casi toda mi infancia la pasé en medio de muebles de bambú y artículos en caña flecha. A partir de las cinco de la tarde nuestra nana nos llevaba con mi hermano al centro comercial que quedaba a unas diez cuadras de nuestra casa. Allí entrábamos contentos a nuestro segundo hogar: Mareigua.
El negocio tuvo muchas sedes, tantas que ni siquiera mi mamá recuerda con exactitud cuántas fueron. Dos en Bucaramanga, dos en Santa Marta, otra en Cartagena, tres en Cúcuta y una en Pamplona, según mi papá. Aunque, a pesar de haber estado en diferentes ciudades alrededor de Colombia, la única que recuerdo con claridad –aparte de la de la capital de Norte de Santander– es la que tuvimos en Santa Marta. A unas cuantas cuadras de El Rodadero existía un centro comercial. Era como un laberinto de paredes blancas, almacenes por todas partes y una gran plazoleta en el corazón de la construcción. Honestamente, nunca me gustó ese lugar, aunque no estoy segura si era porque me recordaba a una plaza de mercado (mucho más limpia) sin alimentos o porque estaba acostumbrada a ver el almacén dentro de un espacio distinto.
Una de las razones por las que prosperó tanto el negocio fue por la falta de competencia. Vender artesanías no era común en Cúcuta y las pocas empresas que lo hacían se limitaban a ofrecer manillas o pequeños souvenirs; por el contrario, en Mareigua se encontraba de todo un poco: desde imanes con la figura del Templo Histórico (la iglesia donde se redactó la Constitución de 1821) hasta mochilas wayuu, todo eso sin contar con el gran flujo de extranjero desde la frontera. No solo eran venezolanos, también europeos y diferentes latinoamericanos.
Durante unos años todo fue viento en popa. No nos podía haber estado yendo mejor, pero después de la calma viene la tormenta. Fue aproximadamente en 2016 cuando las cosas cayeron en picada. Mis padres me cuentan que fueron épocas muy difíciles, no obstante, yo nunca lo sentía así; quizá porque nunca me dejaron notarlo. “Uno por sus hijos hace lo que sea”, me dicen mis papás. Sin embargo, la crisis financiera que vivió mi familia fue una realidad: hubo muchos meses donde no se podía pagar la mensualidad del colegio (era aproximadamente un millón de pesos por mi hermano y yo), el mercado ya no se hacía en los grandes almacenes, sino en las plazas; incluso, según me cuenta mi mamá, en algún momento le tocó pedirle un préstamo a su mejor amiga para pagar el arriendo de la casa (en aquel entonces eran más o menos dos millones de pesos). Sin embargo, las malas ventas no solo trajeron consigo problemas económicos, también discusiones y enfermedades.
“Yo lo que percibo es que él no se quería quedar sin hacer nada y eso lo enfermó. No dormía, no comía, vivía malgeniado”, comenta mi mamá. Prediabetes, hipertensión, insomnio, entre otras, son algunas de las enfermedades que padeció mi padre durante esos tres años de crisis. Asimismo, el miedo y estrés siempre estaban presentes sobre las cabezas de la familia, como una pequeña sombra vigilante que se acrecentaba con el tiempo. “Fernando me escribía o me llamaba: llegó un señor a cobrar y me toca esconderme porque no tengo para pagarle a ese proveedor”. Una de las grandes preocupaciones de mi madre era que algún día apareciera alguien y le pegara un tiro a mi papá por no pagarle a tiempo. Ya no solo era angustia, también era temor.
Uno de los grandes problemas fue el manejo de todos los negocios a la vez. La ilusión de que todo se solucionaría cegó a mi papá. “Siempre tuvo la esperanza de que se iba a mejorar”, asegura con tristeza mi mamá. Comenzó a mezclar los ingresos de un almacén para salvar el otro y así, como si fuera una bola de nieve rodando por una larga colina, las deudas fueron tan grandes que cuatro años después de cerrar el negocio se siguen pagando. De todos los valores posibles, los números en rojo en los bancos van desde los cuatro hasta los cincuenta millones de pesos.
A pesar de esto, el cariño que mi padre le tenía a Mareigua no fue la única dificultad. Aunque él se ve como un hombre grande y rudo, en el fondo es cándido (incluso si se enoja cuando alguien se lo dice). “Su papá es muy confiado. Él cree que nadie le va a hacer cosas malas”. Y fue justamente esa confianza lo que lo llevó a cerrar muchos de los locales que administraba: en el de Santa Marta, la empleada escondía los productos y colocaba en la vitrina los de sus amigos; en Pamplona ni siquiera iban a trabajar, entre muchas otras cosas.
A mis papás no les gusta pensar en realidades alternas, en esos “¿qué pasaría si…?”. Ambos imaginan que estaríamos igual económicamente si el almacén no hubiera abierto nunca; posiblemente mi padre estaría trabajando como empleado en alguna empresa o banco, y mi mamá hubiera seguido el mismo camino que recorrió en su momento. Aunque las cosas no terminaron tan bien como nos hubiera gustado, ese deseo de emprender sigue presente. “Yo creo que como negocio, es bueno. Sigue siendo bueno, sigue siendo una posibilidad; sin embargo, tendría que tener una visión diferente”, comentan mis papás con esperanza y un poco de nostalgia. Me gusta pensar que cuando Felipe y yo terminemos la universidad, mi papá pueda retomar su faceta como comerciante sin ningún miedo o atadura. A pesar de que le guste ejercer como contador, sé que su pasión no está allí.
Pese a ser una época un poco lejana, se conserva con cariño no solo en nuestros recuerdos, también en lo que nos rodea. Muchas de las cosas que formaban parte de ese sueño siguen entre las cuatro paredes de mi hogar: los muebles en bambú, las mesas de vidrio y madera, algunas mochilas que mi mamá usa con frecuencia o las cotizas que mi papá tanto adora.