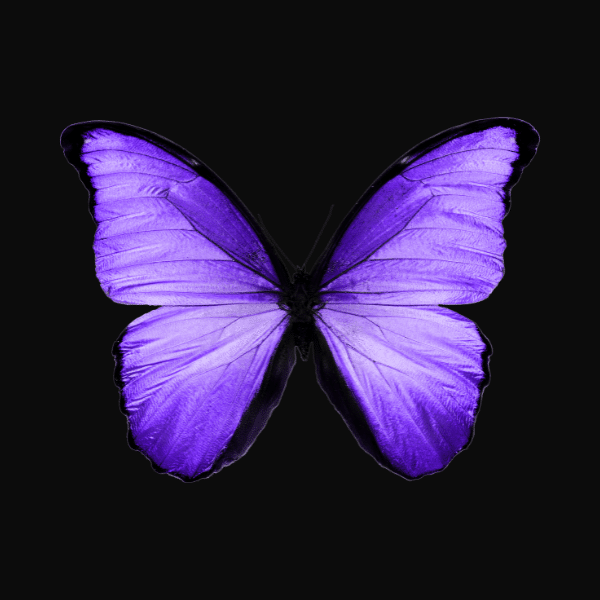Sudor, lágrimas y barro
Reportaje realizado por Esteban Parra Gómez para el Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre) con la profesora Laila Abu Shihab.
A través de testimonios e historias de quienes vivieron el auge de los chircales, es posible saber qué significa el ladrillo para esta ciudad del departamento de Boyacá y para sus habitantes.
Los habitantes de Sogamoso nunca imaginaron que trabajar el barro sería la única forma de salir adelante. Mucho menos que esta labor les traería tanto beneficios como perjuicios. En la ciudad todos tienen una historia con el ladrillo, siempre hay algo nuevo que contar sobre esta masa de arcilla de forma rectangular.
A 210 kilómetros de la capital de Colombia se encuentra un lugar en el que pareciera que la modernidad no lo ha consumido todo, un sitio en el que los monstruosos edificios no son protagonistas. Y aunque existe uno que otro, todavía se puede vislumbrar algo de verde en sus calles, en sus parques y en varios sectores en los que la naturaleza aún prevalece. Así es Sogamoso, un pequeño valle ubicado en el departamento de Boyacá que alberga a 112.300 habitantes y que es conocido por muchos como la Ciudad del Sol y del Acero. Título al que los sogamoseños hacen honor, pues llenan de calor humano al forastero haciéndolo sentir en casa. No es una ciudad muy grande, no pasa mucho en ella, pero está llena de historias que todavía no se han contado.
En 1960, cuando Sogamoso tenía más de pueblo que de ciudad, los habitantes que vivían en el campo se ganaban la vida gracias a la agricultura. Cultivar la tierra era una actividad que dejaba bonanza económica, por lo que esta se convirtió en la principal fuente de ingresos para muchas familias campesinas; los cultivos de papa, mazorca y cebolla eran los más grandes y los que generaban mayores ingresos. Así lo recuerda Víctor Gabriel Parra, un sogamoseño que en su juventud se dedicaba a la agricultura y que hoy rememora con agrado aquellas épocas. “Todos los martes bajábamos a la Plaza de la Villa con camiones llenos de frutas, verduras y bultos de papa, esa nunca faltaba en los camiones. La gente compraba harto porque en ese tiempo las familias eran grandes. Durábamos todo el día y a eso de las 6 de la tarde volvíamos a subir a la finca; eso sí, los camiones vacíos pero los bolsillos llenos”.
Sin embargo, la dicha y la abundancia no duraron mucho, pues después de 20 años de vivir de la tierra ahora esta no era muy fértil, no daba cosecha, la inestabilidad del clima no ayudaba mucho y lo poco que nacía era dañado por las plagas. Fue una época dura para muchos campesinos, quienes dependían únicamente de lo que diera la madre naturaleza.
[ts_delimiter admin-label=”Delimiter” element-icon=”icon-delimiter” type=”line” color=”rgba(235,134,16,1)” element-type=”delimiter” custom-classes=”” lg=”y” md=”y” sm=”y” xs=”y” ][/ts_delimiter]
De la tierra al barro
En 1980, en plena crisis, muchos campesinos tuvieron que dejar de lado la agricultura y dedicarse a otros oficios para ganar dinero. Unos bajaban al centro a embolar zapatos, otros a trabajar en tiendas cargando y descargando mercancía, pero nada de esto dejaba ni siquiera la mitad de ganancias que la agricultura dejaba décadas atrás. Alrededor de 1982 los campesinos descubrieron una nueva actividad que sería la respuesta a todas sus súplicas. Se trataba de la producción de ladrillo, una práctica casi tan rentable como la agricultura y que para entonces parecía ser la mejor y la única opción para ganar dinero.
Facundo Rincón lo sabe bien. Este hombre de mirada noble y temperamento apacible, al que hoy sus 78 años se le notan a leguas, vive cerca a la Quebrada de las Torres, en el sector conocido como La Ramada. En su casa de dos pisos, junto con su esposa y sus dos perros lleva una vida austera y sin muchas complicaciones. Recuerda aquella época en la que la tierra no producía y le tocó trabajar en los chircales haciendo ladrillos: “Muchos nos fuimos a trabajar en los chircales no porque quisiéramos sino porque nos tocaba. Los chircales más grandes acá en Sogamoso eran tres, que eran como los más conocidos: Pantanitos, Pantanos y Los Alpes. Yo trabajé mucho tiempo en Pantanitos, pero allá el trabajo era pesado y los patrones bravos. Pagaban bien pero el jornal era largo, imagínese trabajar al rayo del sol de lunes a sábado. Me tocaba hacer de todo, echar el carbón en los hornos para cocinar los ladrillos, hacer los arrumes y hasta cargarlos para que se los llevaran los patrones. Allá había gente de todas las edades, yo alcancé a ver niños trabajando en el ladrillo, puros peladitos y dizque ya en los hornos. Aunque yo tampoco soy desagradecido con el trabajo porque gracias a eso fue que yo me pude construir mi casa para mis hijos y mi señora”. Facundo termina de contar su historia con su infaltable sonrisa en el rostro y vuelve a atender el humilde negocio de víveres que hoy tiene en el primer piso de su casa.
Como él, cientos de personas tienen su historia con el ladrillo en Sogamoso. A algunos les trae buenos recuerdos y a otros un poco amargos. Como a Octavio Sánchez, un vecino del barrio Juan José Rondón, quien hoy cuenta su historia con dolor, nostalgia y, aunque lo niega, con un poco de rabia. A la corta edad de seis años Octavio tuvo que ir a trabajar en los hornos. “Mi papá nos llevó a mí y a mi hermano Mario a trabajar en los chircales con él porque no había con quién dejarnos en la casa. Crecimos sin mamá. Él era el único que veía por nosotros. Nunca nos mandó a la escuela porque decía que eso era perder el tiempo y que más bien teníamos que ayudar aportando al hogar, que eso el estudio no nos iba dar la ‘tragadera’. Yo no culpo a mi papá porque era un señor ya viejo y el papá de él tampoco le dio estudio, fue por eso que él creció con esa idea. Pero a mí eso sí me daba duro porque yo sí veía a los otros niños cómo iban a la escuela y aprendían que las vocales y que los números. Yo me acuerdo cuando los hijos de los patrones iban a los chircales con sus uniformes y sus maletas recién llegados de la escuela, uno solo los veía con ganas de no estar arrimando ladrillos sino más bien aprendiendo a leer. A mí sí de verdad me dio mucho coraje no poder estudiar, por eso yo me prometí que a mis hijos les iba dar el estudio como fuera, así me tocara molerme y así fue”.
Hoy Octavio cuenta que estar en las ladrilleras a tan temprana edad afectó no solo su salud física, pues sufre de problemas en los pulmones, se le dificulta respirar y cargar tanto peso de pequeño le provocó una hernia, sino también su salud psicológica. Le pesa no haber llevado la vida de un niño normal y hacer todo lo que uno debería hacer a esa edad, como jugar e ir al colegio, ya que él prácticamente se crío entre el barro y el polvo. Una experiencia que califica de frustrante.
Gracias a una iniciativa de la escuela Juan José Rondón, que ofreció cursos de básica primaria y bachillerato, Octavio pudo estudiar en la escuela nocturna y conseguir el título de bachiller a sus 53 años.
[ts_delimiter admin-label=”Delimiter” element-icon=”icon-delimiter” type=”line” color=”rgba(235,134,16,1)” element-type=”delimiter” custom-classes=”” lg=”y” md=”y” sm=”y” xs=”y” ][/ts_delimiter]
El negocio familiar
El tiempo paso y para la década de los 90 el número de ladrilleras en Sogamoso ya era de 152. Decenas de familias empezaron sus propias ladrilleras convirtiéndolas en negocios familiares. En el sector de La Ramada, a las afueras de Sogamoso, era normal que cada familia tuviera su propio chircal; estaba el de los Díaz, el de Los Alfonso, Los Gutiérrez, familia que no se dedicara a la producción de ladrillos quedaba excluida de las ganancias y los privilegios que dejaba este lucrativo negocio. Por aquel entonces el ladrillo se convirtió en el sustento de las familias campesinas que habían pasado de labrar la tierra a mezclar greda y cocinar ladrillos.
Menos de cinco años después ya existían más de 200 hornos en Sogamoso, lo que convirtió la producción de ladrillo en la principal actividad económica y el mayor generador de empleos en la región. Cientos de personas que no corrieron con la suerte de tener su propio chircal iban a buscar empleo en los chircales más grandes o de los que más se hablaba.
Víctor Gabriel Parra, un hombre que por mucho tiempo se dedicó a cultivar la tierra, también se dejó absorber por esa fiebre del ladrillo. Su ladrillera fue una de las más grandes y prósperas en 1990. Hoy, con 80 años que pasan desapercibidos ante los ojos de quienes no lo conocen, recuerda cómo a su casa llegaban familias enteras pidiendo un empleo en su ladrillera.
“Yo me acuerdo que la gente llegaba hasta allá arriba donde quedaba la ladrillera o a veces a la casa a pedirme que los dejara trabajar en los chircales. Yo nunca fui mala gente y los que llegaban les dejaba trabajar uno que otro jornal. Uno veía a los más necesitados y a esos eran los que uno les daba el trabajo. Eso sí, en mi ladrillera no dejaba a los chiquitos porque eso era un peligro y a mí tampoco me hubiera gustado que los hijos míos estuvieran en esas”, dice. Recuerda que el negocio era tan próspero que llegó a ganar hasta $300.000 por mes y que algunos citadinos llegaban hasta al campo a trabajar el ladrillo, pues en la ciudad se corría el rumor de que era en el campo donde se hacían las grandes fortunas. Un factor que también ayudó a la creación de más chircales fue el de los avances de infraestructura que se estaban haciendo en la ciudad. Cada vez eran más y más los edificios que se construían, las casas que se levantaban y los proyectos que necesitaban miles de ladrillos, por lo que el ladrillo se empezó a vender como pan caliente.
Por supuesto, hubo negocios más prósperos que otros y algunas familias amasaron su fortuna gracias al ladrillo. Ese fue el caso de Gonzalo Díaz, un hombre de cabello y bigote blanco que, aunque parece llevar una vida austera, todos saben que es uno de los viejos más ricos de Sogamoso. Sin hacer alarde de su riqueza, Gonzalo cuenta cómo eran las cosas en su ladrillera. “La mía quedaba en Los Alpes. Allá hasta chinos chicos trabajaron. Se les pagaba menos porque como no conocían la plata uno aprovechaba eso. A un hombre se le pagaba su jornal con 3 pesos y a un chinito entre 1 o 2 pesos dependiendo de cuántos ladrillos sacara y lo que hiciera. Con las mujeres era lo mismo, se les pagaban sus 2 pesos porque ellas hacían cosas más suaves que los hombres”. Es decir, quienes trabajaban en las ladrilleras en aquel entonces ganaban diariamente un salario aproximado de $30.000. En 1990, para las familias, esa cantidad significaba una importante suma de dinero.
[ts_delimiter admin-label=”Delimiter” element-icon=”icon-delimiter” type=”line” color=”rgba(235,134,16,1)” element-type=”delimiter” custom-classes=”” lg=”y” md=”y” sm=”y” xs=”y” ][/ts_delimiter]
Una era que se quemó
Pero como todo, la época dorada del ladrillo llegó a su fin y no precisamente porque no se vendieran, sino por el daño que esta práctica le estaba causando tanto a los trabajadores como a toda la ciudad. Los hornos en los que se cocinaba el ladrillo expedían vapores tóxicos que eran perjudiciales para la salud de las personas, haciendo que desde trabajadores hasta patrones enfermaran y adquirieran complicaciones respiratorias. Luis Parra, médico de Sogamoso, explica que la combustión del carbón mineral, utilizado en las ladrilleras, libera en la atmósfera vapores altamente tóxicos para el sistema respiratorio que pueden llegar a causar enfermedades como neumonía o bronconeumonía.
Los dueños de las mayores ladrilleras se negaban a parar la producción y a cerrar sus negocios, nadie quería perder la mayor fuente de riqueza que tenían. Por esta razón las autoridades tuvieron que intervenir, pues las brumas de gases tóxicos en el aire se notaban a leguas. Un documento de la Secretaría de Salud de Sogamoso muestra que en 1997 se presentaron 37.748 casos de infección respiratoria aguda. Era evidente que debían hacer algo. Por ello, en 1995 el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) de Sogamoso decidió tomar cartas en el asunto y, junto con la Alcaldía, dieron una dura batalla para acabar con los más de 200 hornos que había en la ciudad y que generaban más daños que beneficios.
Para muchos se acabó la dicha del ladrillo. La Secretaría de Salud del municipio, a través del SENA, cerró la mayoría de las ladrilleras y esta última entidad las tomó para intervenirlas. Los campesinos no tuvieron otra alternativa que entregar lo que por años les sirvió de sustento.
Hoy en día funcionan unos pocos hornos que son manejados por estudiantes de la institución, con técnicas mucho más avanzadas que disminuyen el nivel de contaminación. Pero tal vez fue tarde. Aunque es cierto que el municipio respira un aire más limpio que antes, en 2008, un estudio sobre calidad del aire del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) reveló que Sogamoso estaba dentro del top 10 de las ciudades más contaminadas de Colombia.
Al día de hoy la ciudad y sus habitantes tienen que cargar con las consecuencias que dejó el boom del ladrillo de décadas atrás. Unos atribuyen sus riquezas a este objeto de color naranja, otros lo condenan y aseguran que fue el culpable de todos los males de Sogamoso. De cualquier manera, una cosa es clara: en Sogamoso nadie puede negar que el ladrillo irrumpió, para bien o para mal, en la vida de todos y que sigue formando parte de la cultura de la Ciudad del Sol y del Acero.