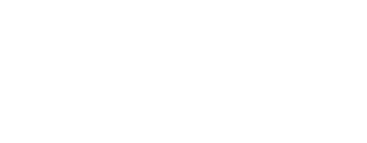La banalidad del odio
Un análisis de verdades manipuladas, pérdida de vergüenza y una sociedad atrapada en el espectáculo.
Editado por: profesora Estefanía Fajardo De la Espriella
Artículo de opinión realizado para la clase de Pensamiento crítico y argumentativo II (Segundo semestre – 2024 ll), bajo la supervisión del profesor Sergio Arturo González Vargas.
El odio en Colombia, al igual que el mal, es casi que cotidiano e imperceptible; y, sin duda, poderosamente destructivo. La banalidad del mal es un concepto desarrollado por la filósofa alemana Hannah Arendt tras la Segunda Guerra Mundial, donde manifiesta que el odio o el mal está, en gran parte, motivado por una carencia de pensamiento crítico y una obediencia ciega al sistema.
Arendt asistió al juicio en contra de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi responsable de la logística del Holocausto, particularmente del transporte de millones de judíos a los campos de concentración. Eichmann no encarnaba el estereotipo de un monstruo diabólico ni un fanático ideológico; más bien, era un burócrata común, alguien que cumplía órdenes y actuaba conforme a un sistema, sin pensar en las implicaciones de sus actos. En este sentido, Arendt plantea que el mal no surge de la maldad inherente del individuo, sino de las estructuras sociales y políticas que lo rodean.
De la misma forma podríamos entender el odio en Colombia. La estructura social está marcada, en gran medida, por las brechas sociales y económicas entre clases sociales. En ese contexto, el odio circula por la vida del ciudadano como resultado de una búsqueda de reconocimiento público. Cuando inicia su vida en sociedad, el individuo empieza también a competir violenta y apasionadamente por capturar la mirada de otros; es decir, el odio nace y se desarrolla a partir de una competencia por la atención.
Los esfuerzos de la mayoría de los políticos y los periodistas se concentran en crear espectáculos que acaparen la atención de una audiencia, si se puede vasta, para trasladar esa fijación banal al mundo real. A su turno, los espectadores aprueban los discursos políticos o sociales de acuerdo con el tema que esté de moda; los políticos y periodistas, por su parte, modifican y reajustan sus discursos de acuerdo con estos intereses. En ese marco hay tanta información que, difícilmente, podemos diferenciar lo que es verdad de lo que no es.
La distorsión de la verdad pública convierte las verdades propias en dogmas o fanatismos. Y el odio, inevitablemente, gobierna en un mundo sin verdades, sin alternativas; donde las noticias son cada vez más catastróficas y urgentes de atención. “Las buenas noticias no son noticia. Las malas noticias son «las» noticias por antonomasia”, dicen Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis en Maldad Líquida.
En el artículo Balas, goles y Kolas, el periodista y escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, hace un análisis sobre esto:
“Todo termina en desfiles de modas, en nalgas firmes, ombligos y pechos ardientes, y en ese cálido regazo feliz nos olvidamos. Entrelazados con las masacres y los goles, están los envases: de cerveza en un canal, de gaseosas en el otro. Los muertos, la guerrilla, los paras, los goleadores y las reinas son vendedores de publicidad de kola y pola” (Faciolince, 2014).
En Colombia, gran parte de las noticias son imágenes catastróficas que carecen de contexto. Imágenes que con solo una frase (el titular) construyen una película entera. La imagen sin explicación, sin contexto, es una imagen pornográfica; una imagen explícita y espectacular. Y ante el espectáculo, no cabe la reflexión.
La desnudez también mata la reflexión (Faciolince, 2014). De ahí que el odio, como el líquido tras el pinchazo de una inyección, se extienda por todas las esferas del ciudadano. Cada persona amparará a quien la abastezca frenéticamente de entretenimiento y hará cuanto esté a su alcance (de forma anónima) para rescatar a su amo del escrutinio. Y en ese juego de alucinaciones exageradas, los periodistas se encargan de cocinar un discurso conveniente, bien sea para sí mismos o bien sea para sus aliados (quienes al final también le ayudarán).
Tomemos un ejemplo reciente: La candidatura a la Presidencia de Colombia de la periodista Vicky Dávila. La noticia no fue una sorpresa, sin embargo, generó gran molestia entre colegas y políticos involucrados en la contienda. El negacionismo y la insistencia de que no sería candidata para la presidencia fue el punto de desconcierto. Pero la molestia fue, sobre todo, por la forma en la que, para muchos, utilizó su posición en Semana para “tomar ventaja” y “asegurarse un puesto en la derecha política”.
En sus redes sociales atacó a varios periodistas que advirtieron su jugada, señalándolos de “mentirosos” y “prepagos”. Utilizó su poder para insultar a quien se opusiera y dijese lo contrario. Contra todos aquellos que descubrieron el manto con el que pretendía pasar inadvertida.
Así pues, el odio ha proliferado en el país por la conjunción de diferentes elementos. Uno de ellos es la pérdida de la vergüenza: la sensación incómoda de ser otro. Nos avergonzamos cuando sentimos que somos otra persona y nuestras acciones no corresponden a lo que creemos ser.
El odio prevalece porque hay una pérdida generalizada de la vergüenza, y por tanto, un desprendimiento total del sentimiento de culpa (Palacio, 2023). Muchos colombianos, y cada vez son más, han encontrado la comodidad en la obediencia, que libra al obediente de la responsabilidad propia de sus actos. Tomar decisiones se transforma en un trabajo mecánico, eliminando la necesidad de pensar. El pensamiento crítico pierde, entonces, su valor y el individuo se desvincula de las conductas y decisiones que asume.
De ese modo, el pensamiento crítico ha sido reemplazado, en consecuencia (o por eso mismo), por los medios de comunicación. A pesar del aumento en la desconfianza hacia los mismos medios, los colombianos se aferran a los relatos que estos ofrecen; aunque sean percepciones alarmistas y sesgadas de la realidad. ¿Cómo explicarnos esta contradicción? Pues bien, a falta de un criterio personal y a falta de coherencia entre la información que entregan los medios, las personas construyen su valoración teniendo en cuenta la palabra de la mayoría.
Con el tiempo, insistir en la veracidad de un hecho reiteradamente, mientras todo el mundo lo reafirma, hace que este se convierta en verdad, aunque no lo sea. Como dice el dicho: una mentira dicha mil veces, se convierte en verdad. Inconscientemente, estamos incurriendo en un error lógico argumentativo: una falacia. La falacia es un error típico tan usado que lo hemos dejado de ver como error (Palacio, 2023). En este caso particular, la falacia se llama “del pueblo”, o falacia ad populum por su nombre en latín, y establece que, el hecho de que mucha gente apoye una afirmación no significa que sea cierta, necesariamente.
No obstante, los medios de comunicación se han convertido en un moldeador de las masas. Crean discursos de éxito en un juego de ganadores y perdedores, y tienen el poder de dirigir la opinión pública de acuerdo con determinados intereses. Así lo ha reconocido Donskis: “En el mundo contemporáneo, la manipulación mediante la publicidad política es capaz, no ya de crear necesidades en las personas y hasta criterios por los que estas midan su propia felicidad, sino también de fabricar a verdaderos héroes de nuestro tiempo y de controlar la imaginación de las masas por medio de biografías laudatorias de unas presuntas trayectorias personales de éxito” (Leonidas, 2019).
La tendencia en Colombia es sobrevalorar a la ‘persona práctica’, como el abogado, el ingeniero o el economista. No hay tiempo ni espacio para quienes se encargan de pensar, de alertar sobre los problemas ambientales, o quienes atienden el cuidado y la educación de los más pequeños. Desde ese punto, el odio estaría relacionado directamente con la forma en que nos posicionamos en el mundo; y, por tanto, con nuestra autopercepción. Bien lo dice Adam Phillips en su libro The Beast in the Nursery (“La Bestia en la Guardería”, por su traducción al español): “El odio tiene que ver con un sentido de derecho. En la ira hacemos sentir nuestra presencia, aunque solo sea ante nosotros mismos. Nuestra emoción es como un recordatorio, una señal de vida. O la esperanza de que podamos reparar la humillación abrasadora de ser ignorados cuando necesitamos algo”, al igual que los bebés en sus primeros años de infancia (Phillips, 1998).
En esa línea, el odio se relaciona con el derecho a opinar, el derecho a ser escuchados. Coincide perfectamente, pues hacerlo nunca fue más fácil. En la era digital cualquier persona puede abrir una cuenta de Instagram o de X y manifestar su opinión. El gran problema de hoy es que la opinión se está confundiendo con los hechos: prescindimos de los hechos, del pasado mismo, y queremos borrarlo y reinventarlo. Ya no existe la aceptación del hereje. Quien no comparte mi pensamiento, es mi enemigo; quien no piensa como yo: no es humano. Y en ese orden, la realidad misma debe ajustarse a mis creencias.
El discurso de odio es uno de los tantos recursos para logar este cometido: otorga al individuo una identidad provisional y lo sumerge en una colectividad que lo ampara y despoja de cualquier responsabilidad. Un buen ejemplo es el escándalo del congresista Miguel Polo Polo, quien generó una fuerte controversia tras arrojar a la basura las botas que formaban parte de una instalación artística en homenaje a las víctimas de los falsos positivos. El congresista cayó en el negacionismo de las víctimas: un intento de borrar el pasado, de borrar una historia marcada profundamente por el conflicto armado y lanzar un discurso de odio para ganar ¿qué?, ¿atención, seguidores? No existen límites para una sociedad del show, del espectáculo, donde el odio reina y el pensamiento muere.
El odio en Colombia, al igual que el mal descrito por Arendt, no solo se banaliza, sino que se vuelve una herramienta poderosa para consolidar poder, atraer seguidores y forjar identidades colectivas que despojan al individuo de toda responsabilidad. La pérdida de la vergüenza y el distanciamiento del individuo de sus responsabilidades refuerzan un discurso colectivo donde la verdad se construye a partir de falacias y dogmas.
Más que una emoción, se ha convertido en una estrategia. Permite negar el pasado, ignorar el sufrimiento de otros y justificar las acciones más atroces en nombre de una causa o ideología. En este juego, quien no piensa igual no es solo diferente, sino un adversario que debe ser silenciado. Así, se anula el disenso, y la realidad se acomoda a las creencias de quien ostenta el control. Frente a este panorama, la sociedad del espectáculo no solo ha normalizado el odio, sino que lo ha institucionalizado como un mecanismo de validación.
La pregunta, entonces, no es solo cómo llegamos aquí, sino que ¿seremos capaces de desmantelar esta estructura antes de que termine de devorarnos? En una realidad donde el espectáculo prima sobre la humanidad, el desafío es evidente, o recuperamos el espacio para el pensamiento y el diálogo, o seguiremos hundiéndonos en un ciclo inacabable de desconfianza.
Bibliografía
Duzán, M. J. (2024). A fondo: ¿Hasta dónde llegará el cohete de Vicky Dávila? [Grabado por M. J. Duzán]. Colombia.
Faciolince, H. A. (2014). Balas,Goles y Kolas.
Leonidas, D. (2019). ¿De lo Kafkiano a lo Orwelliano? La guerra es paz y la paz es guerra. En B. Zygmund, & D. Leonidas, Maldad Líquida (pág. 106). Barcelona, España: Planeta, S.A.
Palacio, R. (2023). La Era de la Ansiedad. Bogotá: Planeta Colombiana S.A. Phillips, A. (1998). The Beast in the Nursery . Vintage eBooks.
rtvcnoticias. (29 de Octubre de 2024). rtvcnoticias. Obtenido de https://www.rtvcnoticias.com/medios- desaprobacion-invamer-encuesta