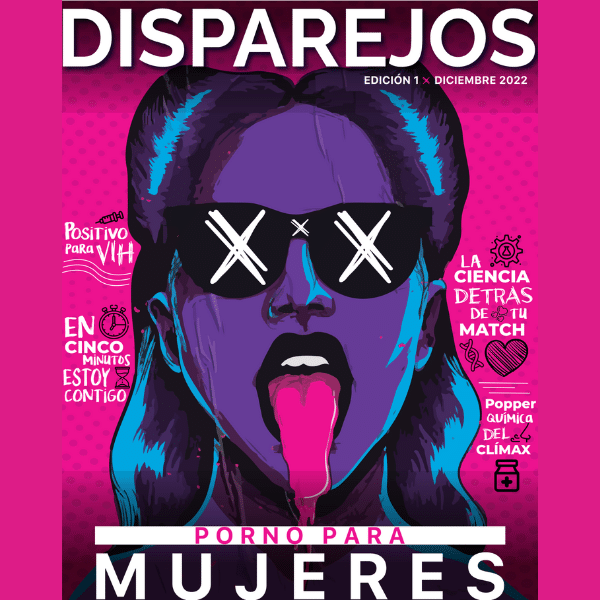Entre palas y reminiscencias
Detrás de las palas en la arena de una obra al occidente de Bogotá, se esconden los profundos y curiosos trasfondos de sus obreros.
Crónica realizada para la clase de Taller de Géneros Periodísticos (cuarto semestre, 2023-1), con el profesor Fernando Adrián Cárdenas Hernández.
En una obra de construcción pululan el concreto, el pico, la pala, los ladrillos o la madera. También los obreros, si se quiere. Pero más allá del imaginario, hay historias, sueños y memorias que reposan en la mente de esos trabajadores que, por afuera, solo construyen.
Las manos están cubiertas de una capa de cemento seco. Y como si fuera una gran melena desde la distancia, don Diomedes lleva puesta una camiseta negra en su cabeza, debajo del casco, para protegerse del sol de las tardes. Punzante y amenazador. No hace falta decir que, desde mucho tiempo atrás, su overol había perdido el tono de la limpieza. “Son gajes del oficio”, pienso mientras le veo poner unos ladrillos. Su acompañante, don Rafael, se los tiene preparados. Él saca su mano grisácea y recibe el siguiente.
Apenas empezaron a construir una caja de inspección. Me dice que esto les toma poco más de dos horas. No tardaron mucho en terminar el primer nivel. A don Diomedes lo veo sonriente.
Está orgulloso:
— Una chimba, ¿no? —le dice a don Rafael.
— Sí… Pero, marica —señala—. Vea: está torcido.
Diomedes saca su metro: 83 cm. a la izquierda. Pero 84 cm. a la derecha: así es, Don Rafael está en lo cierto. Se lo toma casi que con humor. Me dice, poco después de haber vuelto al oficio, que tiene un sedononón. Eran entonces las 3:00 de la tarde. La hora del almuerzo se había convertido ya en un evento del pasado. Y el estómago le pedía más, naturalmente.
— ¿Pero no les dan un espacio para descansar? —pregunto.
— 15 minutos, pero vea lo que ha hecho este man— responde don Rafael con un tono burlesco. Él y don Diomedes se llevan bien.
— Yo pienso es en quedarme en una oficina trabajando —dice Diomedes—. Acá están violando mis derechos.
Me reí. Noté que tiene aquella costumbre de hablar con un tono neutral y sereno. Pero también noté que, cuando no lo hace en serio, es igual de evidente.
— Y ahora con la nueva reforma… Se acaban los contratos —concluye don Rafael.
La pila de ladrillos está por terminarse. La velocidad de la experiencia, esa que la da solamente la veteranía, solicitaba más recursos, material. Entonces aparece don Javier, otro colega. Tal vez todo lo opuesto a Diomedes: un novato. A él le costó llegar. Conducía una carretilla sucia, revestida de arena, en la que contenía —con cálculos propios, arbitrarios y erróneos, además— un par de docenas de ladrillos. Ya se imaginará el lector el peso que don Javier cargaba. Se necesita de una fuerza genuina. Se necesita de experiencia. Costumbre. Una con la que él no cuenta. Algunos dirían que su pericia en el oficio es sobre todo nula.
***
Salir de nuestra tierra
Don Javier no acostumbraba a blandir un pico de hierro, una pala, o manejar una carretilla. Era agente de la Ley venezolana. Policía. “Trabajé 32 años (en las Fuerzas Policiales)”, me contaba. Sus palabras se le confundían con sus jadeos de esfuerzo. Cada palabra venía acompañada de una corta exhalación, de una suerte de aire cansado, que salía desde lo más profundo de los pulmones. Hablaba mientras golpeaba el pico con el suelo. Mientras excavaba la arena del andén.
— Estoy recientemente jubilado…
— ¡PACK!— el choque del pico.
— ¿En dónde?
— En el estado… Mérida —¡PACK!— ¿Usted conoce pa’ allá o no?
— No, señor. Estuve en Táchira.
— Mérida es… —¡PACK!—, fronterizo con Táchira.
Nuestra conversación tenía ese acompañamiento ruidoso. Así eran las charlas en el trabajo. “Matan dos pájaros de un tiro”, cavilé. Y sentí que debía preguntarle por su rango: Supervisor jefe. “Eso, acá, es como verle las insignias a un coronel —me dice—. Son tres soles amarillos, tres estrellas amarillas”. Poco después, paró de picar.
— O sea, ¿de coronel a trabajar en obra? Ush… —reaccioné.
— Sí. Es que la situación está complicada. Y hay que migrar — me cuenta él—. De hecho, no tenía intenciones. Pero mi hija ya estaba estabilizada aquí. Me invitó y… bueno, vine. Entonces salió la oportunidad de trabajar y aquí estoy.
No quería abandonar su tierra. Pero Venezuela, sabrá usted, lector, cada vez parece una nación fantasma. Las calles le pertenecen al desierto. Por lo menos un miembro de la familia —reflexiona en nuestra conversación— está fuera, de extranjero. Y a él no le quedó de otra que seguir ese mismo destino. Salió en 2022. Tomó un bus desde Mérida y llegó a Bogotá. Me cuenta que el 7 de marzo cumplió su primer año en Colombia.
Cuando le pregunté sobre Venezuela, sobre si la situación se veía cada vez peor, no tardó mucho en soltar un: “Coño, sí, chamo”. Esa respuesta, junto a su nueva vida como obrero, luego de una carrera prolija en la Policía, me produjo una genuina sensación de tristeza, una desidia que, seguro, Javier la notó. Me imaginé el día inevitable cuando Bogotá, mi ciudad, no vuelva a verme caminar por sus calles; cuando deje aquí a mi familia, a mis amigos. Y resolví, entonces, que aquella sensación es la de saberme completamente solo. Nadie está preparado para esa empresa. Mucho menos para ejercer una labor contraria en sobremanera. Y en la que no se es experto.
Lo último me lo recordó en nuestra charla:
— Es una actividad que nunca la había hecho.
— ¿No?
— Claro. Yo entré muy chamo a la Policía. De 23 años. Y en ese tiempo —continúa—, yo estudiaba y bromas y…, bueno, nunca había hecho trabajo ’pesado’, pesado’. Me costó al principio.
— Obvio… —suspiré un poco.
— Sí, ¡ja, ja, ja! Esas excavaciones son arrechas’ —se ríe.
Y nuestra charla concluyó.
***
Sobre la dicotomía entre el novato y el veterano
Desde la distancia lo observaba. Lo hacía durante mis pequeñas charlas con Edwin, el supervisor de la obra. La edad se le asomaba debajo del casco: tenía canas brillantes, resplandecientes, una espalda jorobada, unas arrugas marcadas que recorren todo su rostro, un bigote de modas pasadas y algunos dientes ya caídos que reflejan la madurez de una dentadura descuidada, vieja y cansada de tanto morder.
Usaba su pala con un ritmo parsimonioso. Era un ritmo inusual. Para su edad, aclaro. Me recordaba a un joven obrero, lleno de vida. Pero a ese hombre le quedaban aún las fuerzas para molerse en la profesión.
Me le acerqué.
Su nombre: don Héctor Corredor, hermano mayor de don Diomedes, para mi sorpresa. 56 años cumplidos el Día del Amor y La Amistad; más de 20 años de labor. Oriundo de Ubaque, Cundinamarca. “Vaya cuando quiera”, me dijo.
Quise nutrir mi curiosidad a los pocos instantes de conocerlo:
— ¿Cuánto le queda para pensionarse?
— ¡Ja, juepuerca vida! ¡Hay sí le digo que todo! — me responde sonriente. Ambos reímos.
No suele trabajar de lleno en la construcción. Lo hace, únicamente, cuando le contratan. Por temporadas. En caso contrario, es agricultor. Regresa a su pueblo y disfruta de la tranquilidad de su finca, de sus siembros.
—¿De qué son? —le pregunto.
— De arveja. Como no hay agua de allá pa’ arriba me vine pa’ acá del todo. Cuando entre el invierno —me cuenta—, pues me voy otro tiempito y siembro otras matas.
— ¿Y son propios?
— A veces. Depende de lo que haya —concluye.
A él siempre le ha gustado la agricultura. Le llama la atención. Me cuenta que es una lotería: se gana, se pierde. Ha habido cosechas donde pululan los beneficios, y donde, a su vez, las pérdidas decepcionan. Aun así, es una cuestión que le importa poco. Sembrar es un gusto desinteresado. Y entre reflexiones sobre una vejez en el campo, le pregunté sobre Ubaque. Quizás podría ser un destino para los últimos años de una vida, en todo caso:
— Allá es tranquilo. Hubo un tiempo en el que estuvo violento —narra—. Luego de que mataron a Jaime Pardo Leal… Ese era de allá… Cuando lo mataron a él, se alborotó el pueblo. Llegó la guerrilla.
En efecto. Me contó que, poco después del asesinato, en 1987, la guerrilla atentó tres veces contra la Alcaldía de Ubaque. “Casi la acaban”, me indicó. Él estuvo allí, pero en el campo. Y nunca lo atacaron, afortunadamente. “Desde que uno no se metiera con ellos, no le hacían daño”.
Es curioso cómo entre el sonido bulloso del hierro, de los operadores de carretillas que, agotados, arrojan el peso que cargan al suelo, se escondan aficiones y recuerdos de una vida mejor y eventos traumáticos del pasado. Le agradecí a don Héctor por la charla. Le prometí que pronto visitaría su finca y que, ambos, cultivaríamos arvejas.
***
El adiós
Ya era tarde: las 4:45 p.m. A la jornada no le quedaba mucho por terminar. Entonces regresé al lugar de Diomedes y Rafael. Quería saber cómo iban. Y la caja agarraba forma: ¡tenía ya siete niveles de altura! Me sentí orgulloso de su trabajo, a pesar de que aquello fuera, para ambos, algo más que irrelevante. Les compraron una botella de dos litros de Coca–Cola, que no tardaron en acabar. Me despedí de todos: de don Héctor, a quien cariñosamente le llamaré El Agricultor; de don Diomedes, El Cantante; de don Rafita; y de don Javier, El Coronel.
No dejaré atrás sus historias. Espero que este relato, aunque corto, le haya hecho justicia a un oficio tan arduo y complicado como el que realizan. Se lo merecen.
Agité mi mano derecha al aire. Y quedaron las huellas de mis botas incrustadas en la arena de la obra.