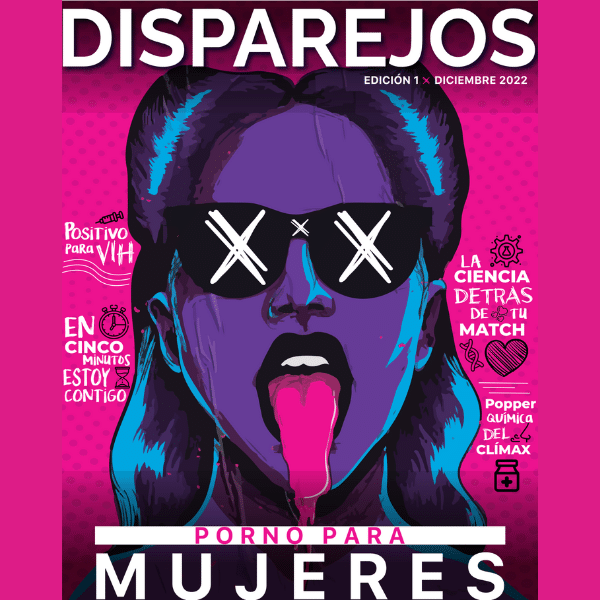El mago
Ser víctima de la necesidad es una sentencia que marca la vida y hace creer que lo que se gana por trabajar es un acto de caridad.
Perfil realizado para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2020-2), con el profesor David Mayorga.
Con martillo, yunque y hierro en mano, Gilberto ha hecho magia y moldeado sueños para otros, pero los trucos para su vida han sido relegados y lo han despojado de ellos.
Levantarse. Cocinar. Alimentar a los demás. Lavar los trastes. Buscar la medicina para darle a su esposa -a quien le cuesta y le duele caminar-. Hacer mandados. Recordar el mundo y palpar e inmortalizar los recuerdos a través del celular. Esas son las acciones que realiza Gilberto en su cotidianidad desde que entró a una prisión sin rejas, sentenciada por una pandemia; sin embargo, cuando estaba en libertad, su vida se resumía en algo más que los cuatro pisos de su hogar.
 Todos los días (excepto los domingos) Gilberto Sosa Moya salía de su casa, ubicada en el barrio Guacamayas, al sur de Bogotá, a eso de las 4:30 de la mañana. Se paraba a esperar un bus que lo llevara hasta la Calle 72, donde más que pagar tenía que luchar para conseguir un cupo en una de las flotas que lo dejara en el kilómetro 9, vía Sopó, más específicamente en el Yunque Plaza- Mall, un centro comercial repleto de arte y gastronomía donde se encuentra su lugar de trabajo: la Forja Galería. Un espacio en el que el hierro forjado se apodera y se vuelve protagonista de la escultura, el diseño y la arquitectura, pero sobre todo de los ojos y los halagos de aquellos que visitan este lugar.
Todos los días (excepto los domingos) Gilberto Sosa Moya salía de su casa, ubicada en el barrio Guacamayas, al sur de Bogotá, a eso de las 4:30 de la mañana. Se paraba a esperar un bus que lo llevara hasta la Calle 72, donde más que pagar tenía que luchar para conseguir un cupo en una de las flotas que lo dejara en el kilómetro 9, vía Sopó, más específicamente en el Yunque Plaza- Mall, un centro comercial repleto de arte y gastronomía donde se encuentra su lugar de trabajo: la Forja Galería. Un espacio en el que el hierro forjado se apodera y se vuelve protagonista de la escultura, el diseño y la arquitectura, pero sobre todo de los ojos y los halagos de aquellos que visitan este lugar.
Y detrás de cada una de estas obras están las manos quemadas, arrugadas y machucadas de Gilberto, que pasan horas agarrando un martillo, un puntero, un yunque y un fuelle que van moldeando el hierro. Aquel hierro que siempre debe estar al rojo vivo y sumido, ardiendo entre la leña y el carbón picado, para así darle vida a un caballo, a un dragón, a un águila, a un árbol, a un candelabro, a una espada, a un farol, a una ornamentación, a una lámpara y a una infinidad de piezas de finas formas, una gran técnica en su elaboración y un alto despliegue de creatividad.
Este hombre de 70 años empezó a trabajar desde que era un niño, pero sus inicios en la vida laboral no se remontan a la herrería. Gilberto se vio inmerso en el mundo de la mecánica automotriz apenas con 12 años. Un mundo en el que inició a temprana edad, porque él y su familia eran víctimas de la necesidad.
En el barrio Marco Fidel Suárez, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, vivía Margarita Moya de Sosa junto a sus nueve hijos (cuatro mujeres y cinco hombres), hijos de un padre ausente y que todo lo que se ganaba se lo tomaba. Por eso, Margarita, madre de Gilberto, trabajaba en lo que le saliera: desde lavar calzones hasta cocinar manjares. Pero no suficiente con ello, sus cuatro hijos mayores: Inés, Alfonso, Carmen y Stella, tuvieron que salir a trabajar para ayudarle a sacar a sus hermanos adelante. Mientras los mayores trabajaban, los menores: Margarita, Roberto, Gustavo, Agustín y Gilberto, se dedicaban a estudiar. Sin embargo, por cosas inexplicables de la vida, en el mismo mes los cuatro hermanos mayores conocieron a la persona a la que le dieron el “sí, acepto… Hasta que la muerte nos separe”. Ya cuatro habían decidido abandonar el nido, y solo quedaban cinco con mamá, aunque la necesidad y la escasez también los acompañaban. “Tuvimos que colgar la maleta y ponernos a trabajar”, dice Roberto, quien en un primer momento decidió tomar las riendas del hogar. Sin embargo, era tanta la precariedad que Margarita, Gustavo y Gilberto también decidieron abandonar el pupitre de su salón.
Hacían de todo, y lo que no sabían hacer lo aprendían observando a los que sabían, pero nunca ganaron un solo peso. Todo lo que ganaban era comida: unas papas, unos tomates, unos kilos de azúcar o de arroz. Para eso trabajan ellos, no para vivir pero sí para sobrevivir. “Nosotros vinimos a conocer la plata ya grandes”, dice Roberto.
Así, con las ganas de saciar la necesidad, fue a parar Gilberto en un taller donde aprendió todo lo que sabe sobre el arreglo de motores de carros. Un oficio con el que recorrió todos los talleres de la ciudad y con el que ganó una gran reputación, pues todos se referían a él como “El Mago”. Solo con dos llaves en su mano, era suficiente para que desarmara, armara e hiciera funcionar un motor. Sin embargo, el valor de su trabajo no fue más allá del halago y las palmaditas en la espalda que significaban una felicitación.
Luego de 40 años y por razones desconocidas (aunque muchos creen que fue por cuestiones de dinero), El Mago abandonó su escenario. Pero no para tomarse un descanso, pues tenía que responder por las responsabilidades que le demandaba ser el padre de tres hijos (Wilson, Claudia y el menor, que lleva su mismo nombre), y más al ser el único en la casa que trabajaba, pues su esposa, Marlen, dedicó su vida al hogar y la crianza.
Todos los días Gilberto compraba el periódico para buscar entre las páginas de clasificados una oferta de trabajo. Fue ahí cuando un día encontró el aviso que decía que necesitaban un herrero en “Forja Galería”, un espacio artístico, cultural y turístico de más de 20 años, que se ubicaba entre las coloridas y coloniales calles de La Candelaria, en todo el centro de Bogotá. Este lugar fue creado por un reconocido artista plástico y diseñador gráfico, quien en un viaje a España conoció y trabajó en esta técnica milenaria y artística, la cual lo motivó a abrir este lugar para el rescate del oficio y el desarrollo de nuevas técnicas de restauración del hierro forjado en su natal Colombia.
El trabajo de la forja no era terreno desconocido para El Mago: “Después de ir a la escuela o cada año, íbamos a Usme, donde mi abuelo, que tenía una herrería y yo lo veía trabajar a él. Yo tenía como 7 u 8 años. En esa época se trabajaba era en fuelle grande, y yo me paraba en una butaca y le ayudaba a jalar una vara para soplar el aire y hacer la llama. Él hacia los arados, la picas, las barras y las herraduras para los caballos”. Así, se dio el primer encuentro entre Gilberto y el hierro, en la casa de su abuelo materno, Agustín Moya, a quien mantiene vivo en sus recuerdos y más cuando observa una foto que reposa en la sala de su casa, donde está el abuelo, sonriente, sosteniendo una rueda en su taller que lleva un aviso que dice: “HERRERIA. HERRAJE DE BESTIAS. PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO”.
Y esa puntualidad a la que apelaba su abuelo es la misma que caracteriza a Gilberto. Un hombre puntual, paciente, con una mirada tranquila ante la vida. Gracioso, pasional, noble pero radical cuando toma una decisión, “no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión”, dice su cuñada Hilba, esposa de Roberto.
Ya son 18 años en los que Gilberto lleva trabajando y aprendiendo del arte de la forja, en este lugar donde abundan las visitas más que todo de extranjeros, que llegan a hacer pedidos para adornar las propiedades que vienen a comprar en territorio nacional. Pero también las piezas que realiza han traspasado fronteras. Muchas de sus obras son admiradas en Francia, España, Estados Unidos e Italia. No obstante, como dice su hermano Roberto, “hay mucha gente que nos admira, pero de admirar al otro no sacamos nada. Todos quedamos sin plata”. Todos los Sosa Moya son artistas manuales, unos forjan, otros ornamentan, unos moldean y crean joyas y estructuras, pero a ninguno se le ha pagado como merece su trabajo.
El patrón de Gilberto inició este negocio muy joven, con mucha motivación y muchos sueños, pero sin ninguna organización y conocimiento sobre lo que implicaba ser el jefe de aquel lugar. Aunque siempre ha abundado el trabajo, las piezas que se realizan tienen un costo alto, tan alto como las horas que implica este trabajo de primeros intentos fallidos. A pesar de que toda la inspiración yace y se moldean con las manos llenas de pasión, de esa sabiduría y de aquel don que Dios le concedió (como dice él), El Mago no gana más de un salario mínimo. Un salario que entre tantas posibilidades que nos da la vida, casi siempre prima una, la de que no se lo paguen a tiempo: “Los sueldos no han sido altos. Por más que uno sepa, la empresa o el taller donde uno esté no le va a pagar un sueldo muy alto, porque dicen que es mucho. Entonces uno tiene que conformarse con un mínimo. Así que la vida mía ha sido luchando, luchando. Como uno dice vulgarmente, por sobrevivir”. Y es que parece que a los Sosa Moya el ser víctimas de la necesidad desde que llegaron a este mundo los llevó a creer que lo que ganaban por trabajar era un acto de caridad, y por ello debían conformarse con aceptar las migajas del pan que tanto habían amasado.
No tan solo han sido salarios atrasados, los pagos de salud y pensión no se ven por ningún lado. “Me duele que la gente no le haya valorado lo que él ha hecho. Verlo sin nada. No alcanzó ni para su pensión, vive de sus hijos”, dice Roberto, lleno de nostalgia y con las lágrimas en los ojos que se esparcen por su rostro.
Y es que, a pesar de los miles de halagos, de las cámaras capturando y grabando esta labor, de los cientos de trabajos hechos para aquellos pertenecientes a la burguesía colombiana y a esos visitantes extranjeros que viven eclipsados y pagan lo que sea por el arte y la mano de obra colombiana, muy a pesar de ello, e inclusive de que el patrón es consciente y vive fascinado con el talento de Gilberto, todo el reconocimiento y, sobre todo, el dinero, se lo ha llevado, o más bien, lo ha malgastado él.
Roberto recuerda: “Un sábado los hizo ir hasta el taller, porque les prometió que les iba a pagar todo, pero ese hombre les faltó con el dinero”. Inclusive, hace cinco años Forja Galería fue despojada de sus cimientos. La galería se encontraba en La Candelaria, en una casa que antiguamente funcionaba como un convento; luego de un contrato de arriendo entre el Patrón y las monjas nació aquel lugar. Pero este le faltó a su palabra. Se atrasó varios años en el pago del arriendo y tuvieron que emigrar a Sopó, donde el trabajo aumentó.
Gilberto pensó varias veces en independizarse, pero el miedo que le carcome el alma no lo dejó: “Sí lo pensé, pero nunca se dio y ahora es imposible, ya con 70 es difícil, no quiero terminar mis días machucándome las manos”. Y es que hay algo que comparten El Mago y su hermano Roberto, los dos dicen que se despertaron tarde, cuando quisieron hacer cosas ya eran muy viejos. “Nunca imaginamos que íbamos a llegar a viejos y seguiríamos viviendo de limosnas”.
Sin embargo, hay algo que enorgullece profundamente a El Mago y que siempre lo recalca: “Nadie imagina que esto lo hace un colombiano, un simple ciudadano del común como yo. Son piezas únicas y todas hechas a mano”, y pareciera que eso es lo que más lo aferra a la vida (aparte de su familia), su trabajo, sin importar lo malo que le ha pasado. Su mirada tranquila y la sonrisa que le regala a la vida le han dejado ver (como dice él) que su magia, su labor, ha sido mucho lo que le ha enseñado, lo que le ha dejado y que con ello, como lo ha hecho en los últimos años de su vida, saldrá adelante, sin importar si la pandemia no le permite regresar al taller.