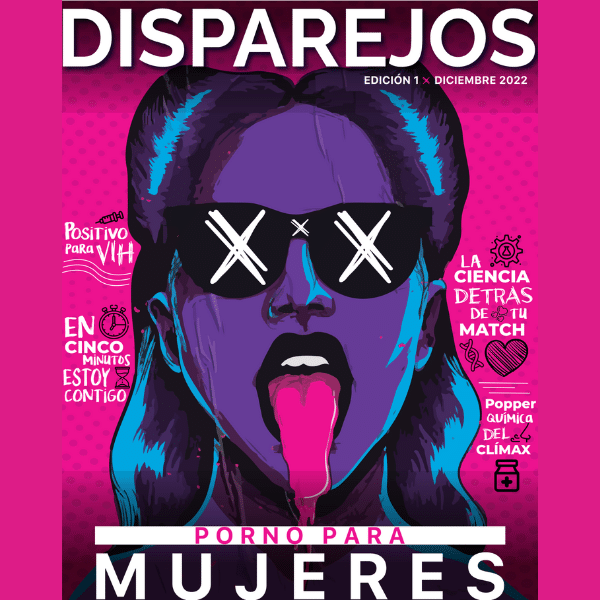Las almas muertas de Tierra Linda
1 de mayo de 2006. Luego de una lluvia intensa, un derrumbe se llevó la vida de la familia Sánchez Herreño. Esta es la reconstrucción de su historia.
Crónica realizada para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2023-1), con el profesor Fernando Adrián Cárdenas Hernández.
Ingresar a Tierra Linda y no saberse abrumado por el lodo de las calles sin pavimentar es una empresa complicada. Aquel es un lugar donde, permítaseme el gris de mis palabras, brilla la orfandad: esa situación, acaso, de abandono. Los hogares no rebozan brillo alguno. Están divididos entre el escombro. Entre los avisos de los lotes en venta. Su población, si es que no ha padecido del inevitable camino de la vejez y la monotonía, ha decidido, con cualquier temor que a usted, lector, le venga a la cabeza, exiliarse a otro lugar de la gran urbe que nos cobija. Los rostros de sus fundadores, que casi están por cumplir las bodas de oro, les rebosan várices y canas tan brillantes, quizá, como el blanco de un pedazo de icopor.
Los restos de una catástrofe pude vislumbrarlos apenas con el levantamiento de mi cabeza hacia las montañas desde Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Son montes crueles, empinados, unos cerros verdes en los que su cima los cubre el fosforescente de la polisombra, y la madera de las invasiones.
- Eso de po’ allá arriba es nuevo —me dirigió Luis Alberto Valencia, uno de los fundadores de Tierra Linda—, y allá todavía se ven los escombros.
- ¿Esa pared blanca? —señalé con inquietud.
- No. Esa de al lado de las matas rojas.
Mientras apuntaba su dedo, me imaginaba allí una casa, en la que vivían una mujer y sus dos hijos. Una que alguna vez existió, y que fue convertida a escombros por el gran poder de la naturaleza.
Me trajo aquí la lluvia, esa que abunda entre los inviernos maquiavélicos de un piso térmico inmisericorde, en las gravitatorias cuestas de una ciudad diagonal. Las lluvias de marzo me hacen pensar en esas de mayo, pero de 17 años atrás, cuando este barrio era virgen, y los automóviles apenas contaban con un GPS. Esta lluvia que ahora cae mientras escribo, corría a la misma velocidad que en el día en el que la familia Sánchez Herreño dejó este mundo. Su trágica muerte me interesó. Y no tardé en subir a entrevistarme con los habitantes de Tierra Linda.
Llegué al epicentro del lugar: el salón comunal. Estaba cerrado. En medio de la incertidumbre, un hombre me interpeló:
- ¿A la orden?
- Buenos días. Soy Juan David Pérez, periodista.
- Mucho gusto. Luis Alberto Valencia —contestó. Me estrechó la mano con la fuerza de la experiencia.
- De casualidad, ¿usted cuánto tiempo lleva viviendo acá? —le pregunté.
- Yo lo fundé. Hace más de 40 años.
Así empezó nuestra entrevista. Le pedí que me contara su versión. Pero los recuerdos son vagos. Sólo quedan memorias perdidas de una avalancha que deja sus rastros al frente de su hogar.
- Yo me acuerdo de que estaba haciendo el desayuno —continuó. Miraba hacia la nada, con los ojos empequeñecidos, como si tal acción le permitiera recordar mejor— y sentí de una el totazo, la explosión. De una vez salimos y miramos. Y las ventanas salieron rodando de ahí pa’ abajo. Y la muchacha quedó ahí, pues, debajo de la mesa de la cocina. Murió inmediatamente. Yo a ella la conocía desde que estaba pequeñita.
Me estremecí. El aplomo de su voz también me produjo escalofríos. Tal vez el tiempo curó el trauma de los desastres. Luis Alberto culminó luego de ver a una de sus vecinas a la distancia.
- ¿Ve a esa viejita? Por ahí le cuenta algo más.
La saludé. Se llama Luz Martínez. Su pelo se debatía entre el castaño y el blanco. Las vestiduras que la protegían del frío eran más bien delgadas… Y unas chanclas cubrían sus pies. Ella me reveló el nombre de la víctima.
- Ahh, lo de Marina. Eso sí jue hace muchos años —respondió con cierta nostalgia. Su acento tenía cierto dejo cundiboyacense—. Culpa del acueducto. Nosotros estábamos en la casa, como a eso de las 9:00–10:00 de la mañana. Estaba lloviendo durísimo. La tubería se taponó feo. Sentimos una explosión como si se hubiera caído un árbol. Eso bajó lodo hasta por acá. Y hubo muertos: la muchacha (Marina) y los hijos.
No recordó más. Pero me proporcionó un nombre importante:
- Quien le puede dar la información ya no vive por acá. Tuvo que irse. Se llama Ancízar, y fue el presidente de la Junta de Acción Comunal. Él vivió todo eso. Si quiere le doy el número y lo llama.
Se fue a buscar su celular. Al regresar, me pasó su número en un papel rasgado. Antes de llamarlo, decidí reportear un poco más el lugar, y saber quién era con exactitud Ancízar Bautista. Le agradecí a Luz por la información. Caminé hacia abajo, donde Tierra Linda se convierte en Cordillera, y me encontré con otra mujer fundadora que estaba sentada en el andén de la calle. Me le acerqué. Y conversamos algo más de 15 minutos. Ella fue muy buena amiga del señor Bautista.
- Él se tuvo que ir amenazado —me cuenta Esther.
- ¿Y eso? ¿Hace cuánto? —le dije.
- ¡Uhhhh! Hace mucho rato que se fue, y hace mucho rato que no hablo con él.
- ¿De qué hablaron la última vez?
- Me dijo: “¡No, negra! Prefiero irme y vivir más”.
Esther me contó que se exilió en Guaduas. Compró una finca y se fue de Bogotá luego de ser amenazado por las pandillas de Tierra Linda. Resulta que había sido, además del presidente de la Junta, el socorrista que se dispuso a salvar a la familia en peligro y quien llamó a las ambulancias. Fue quien, a grandes rasgos, vivió todo de primera mano.
En medio de mi intromisión al barrio, que ya iba a culminar, me encontré con don Alirio, también de tercera edad. Me tendió su mano que, por la pintura seca que reposaba en su palma derecha, me hizo sentir cosquillas. Ya los dientes los había perdido, salvo dos colmillos que, amarillos y frágiles, daban sus últimos restos de supervivencia en su ya frágil maxilar inferior.
Hablamos unos minutos. Me contó lo que yo ya sabía.
- Antes no había estas escaleras. Era puro barro. Cuando yo llegué, esto estaba todo cubierto de tierra. Ya sabíamos de que esa alcantarilla estaba tapada, y no vinieron a darse cuenta sino hasta que…, ¡válgame, Dios, hasta que explotó!
Iba por el Lucero Bajo —un barrio ubicado a unos kilómetros colina abajo— cuando le entró una llamada.
- ¡Alirio, se derrumbó el barrio! ¡Véngase rápido!
Llegó al barrio, y el hogar en el que vivieron, hasta el día de su muerte, Marina y sus hijos, habían dejado de existir.
Le agradecí infinitamente a Alirio por la ayuda. Me despedí de Luz, Esther y de Luis Alberto. Y no me fui de Tierra Linda sin antes observar, por última vez, los lotes baldíos, la tierra muerta, las plantas secas y los pedazos de viga que sobraron del trágico día del desastre. Pero no hubo nada más curioso que ver, a la izquierda de la muerte, unas bellas flores azules en pleno florecimiento, como si algo estuviese con ganas de revivir, como si 17 años de recuerdos, en fin, se olvidaran por completo, y una nueva esperanza renaciera en aquel lugar pálido y pesimista.
Lo único que faltaba, para esclarecer lo acontecido, era llamar a Ancízar…
***
La reunión era una cuestión más que ordinaria. Me rodeaban unas 50 personas en aquel inmenso salón. Afuera, el día no pintaba prometedor, porque las lluvias parecían cada vez más agresivas. Y en Tierra Linda el invierno es, como los sucesos que constituyen esto que le cuento, una amenaza para los habitantes. Y así fue, señor. Las gotas golpeaban contra las tejas: era un sonido estremecedor, intranquilo. A eso súmele la explosión que, de la nada, mató a tres habitantes del barrio.
Entonces, claro, escuché el golpe. Un estruendo: ¡¡PUFF!!
Un integrante de la Junta salió.
- ¡Se vino el agua abajo! ¡¡Hay una casa derrumbada!!—gritó con desespero.
Una remoción en masa, una mezcla absurdamente grande de agua y barro se fue colina abajo. Apenas nos dimos de cuenta, el derrumbamiento se llevó la casa de Marina. ¿Qué le digo yo? Fue inmediato, terrible. El pánico y la preocupación se le pegó a la gente. Y el barrio se asustó por la situación. Yo hice el curso de socorrista un tiempo atrás del accidente, así que, con otros vecinos, nos metimos a lo que quedó de la casa mientras llegaban los paramédicos.
Entramos a los escombros.
Allí estuve. Busqué entre la madera, entre los dormitorios, entre la cocina. Ya todo se había caído. Las divisiones de la casa, prácticamente, habían perdido todo el sentido. Todo se mezcló: la casa se convirtió en lodo y pedazos de pared. Marina estaba con sus hijos, atorados los tres en el agua. Alcanzamos a sacarlos con vida. Me llevé al más pequeño de todos, que tendría unos tres años… Pero los golpes y el líquido que le entró a los pulmones fueron mortales. El bebé murió en mis brazos. El otro niño murió enseguida. Y Marina también. No hubo esperanza. Tierra Linda estaba lleno de agua. Y las dos ambulancias que acudieron al rescate les fue imposible andar sin estancarse en la inundación. Cuando pudieron estacionarse, ya todos estaban muertos. No se logró. Salvar a esa familia fue imposible.