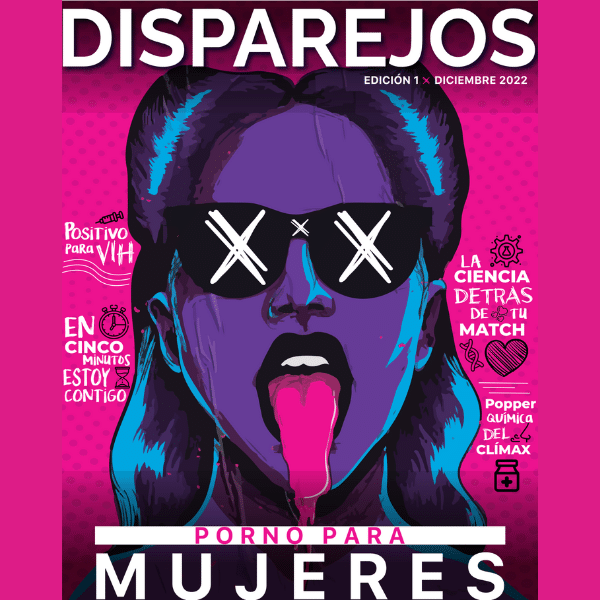Recuerdo encendido
En medio de un patio totalmente en llamas, Fabio Cárdenas y su esposa Rosita viven el momento más trágico de sus vidas.
Perfil realizado para la clase de Taller de géneros periodísticos (cuarto semestre, 2019-2), con el profesor David Mayorga.
Para Fabio Cárdenas, un odontólogo amateur, todo lo bueno empieza con una sonrisa. En medio de lo que más le gustaba, un exceso de confianza lo consumió hasta apagar su propia llama.
En medio de una tarde tranquila, con un sol radiante y recién almorzado, Fabio Cárdenas queda listo para su siesta, sin saber que esta sería el motivo por el que horas más tarde terminaría “durmiendo en paz”. Aquel martes 13 de febrero de 2009 el día inicia como cualquier otro, a las cinco de la mañana baja el pie derecho de la cama mientras se da la bendición y agradece por un día más de vida. Entredormido camina hacia el baño para cepillarse los dientes, vuelve a la cama, prende el televisor, pone las noticias y empieza a hacer sonidos para molestar a Rosita, su esposa, quien al instante despertó.
Comienza a hacer indirectas para que Rosita se levante a prepararle su primer café del día, oscuro y con poco azúcar. En medio de risas le dice:
— Mija, y si tanto dice que me conoce, ese café debe saber como el de la primera vez.
— Ja, lleva 41 años y sigue repitiéndome lo mismo. Que lora la suya, ya se lo preparo…
Con sus pantuflas del Santa Fe, las que le había regalado el mayor de sus nueve nietos, Cesitar, baja a tomarse su tinto. Mientras estaba el desayuno, cacharrea sus implementos de trabajo. Desde joven se inclinaba por temas odontológicos y esto lo trasladó a su casa, trabajaba haciendo cajas de dientes, coronas y calzas, todo chapado a la antigua. Este día su amigo y paciente, don Carmelo, necesitaba de su ayuda, Fabio solo atendía a la familia y allegados, para esta cita debía hacerle unos ajustes a la caja de dientes que estaba casi terminada. Cuando terminó su desayuno, tomó su toalla de la cuerda del patio y le dijo a William y Leo, dos de sus nietos:
— Chinos, apenas salga de ducharme ténganme listo el mesón y las cosas para prender la estufa. Oigan, y la gasolina está en un garrafa amarilla en el garaje.
No tardó más de seis minutos en el baño. Al salir, frotándose la cabeza, mira de reojo el patio donde está la estufa roja de gasolina que conservaba no por necesidad sino por gusto, costumbre, una reliquia -como la solía llamar-. Se puso el delantal, cogió el lubricante y se lo aplicó a todas las piezas para poner en funcionamiento el tanque generador de la estufa, agregó el combustible sin usar el embudo plástico, pues los años de experiencia lo hacían tener un pulso de maestro, según él.
—Ya está servido el almuerzo. Niños pasen al comedor, y Fabio, ya deje de molestar con eso, venga y come que se le enfría— dice Rosita desde la cocina.
Pasan unos minutos y Fabio sigue sin ir, pues le estaba haciendo los últimos arreglos a la estufa y su nieto Leo le dice en tono de chanza:
—Abuelo, venga, no dice que eso usted lo hace hasta con los ojos cerrados… Primero la barriga llena.
Llega a la mesa y se hace en su puesto, frente al televisor, para ver las noticias del medio día; “así sean malas toca verlas”, decía. Se tragó con unas ganas la sopa de pasta y tardó minutos en terminar con el seco, el jugo era lo último, pero se lo tomaba mientras iba de camino a la habitación. Siempre era el primero en levantarse del comedor para aprovechar el tiempo y echarse la reposada de la tarde. Ese día antes de subir a la siesta, prendió a la estufa, la dejó a fuego medio y puso una olla con agua, junto con lo que necesitaba para terminar la caja. Las ganas de acostarse rápido y no perderse el noticiero de la tarde le hicieron olvidar programar la alarma para levantarse y apagar lo que había dejado calentando. Tampoco recordó recomendarle a su esposa para que estuviera atenta.
Ya en su alcoba prendió el televisor, se quitó los zapatos, acomodó la almohada, suspiró y sin darse cuenta se quedó dormido. Pasaron cuarenta minutos, todo en la casa estaba normal. Leo y William jugaban Play, Rosita en la cocina lavaba la loza del almuerzo y de repente ve a Fabio apresurado bajando las escaleras y exclama:
—Mijo, ¿usted no estaba durmiendo?, ¿qué le pasa?—. Se levantó asustado…
—Espere, espere, sí me quedé dormido. ¿No le huele a algo? Esto se me quedó prendido.
Corre a apagar la estufa, pero antes de eso consideró necesario sacarle un poco la presión al tanque de la gasolina, por esto giró la rueda de escape y en cuestión de segundos salió la llamarada. Fabio, en el momento que la estaba alistando, quedó impregnado a combustible y partes de sus prendas estaban untadas; sin notarlo y con la confianza que le daban los años de experiencia no fue precavido desde el inicio.
Se lanzó a coger un trapo, lo sacudía y sacudía sobre la llama que se vino de frente al tener contacto con su delantal. Rosa, desde la cocina, gritó y corrió hacia el patio con un trapo en la mano para intentar calmar el fuego que ya estaba invadiendo el cuerpo de Fabio. Su pelo quedó chamuscado, el delantal, al igual que la camisa a rayas que llevaba puesta, hacían parte de su propia piel, el dolor comenzaba a invadirlo, haciéndolo pedir ¡AUXILIO! a gritos. Rosa, en medio de su desespero, con su mano pretende quitarle trozos del pantalón que se estaba empezando a derretir, y en este momento su brazo se prende.
En el segundo piso, donde jugaban los muchachos, el llanto de la abuela los hizo caer en cuenta de que algo pasaba, no sabían qué se quemaba pues el olor a gallina era inconfundible, por esto bajaron de inmediato. “El patio era un caos, vimos al abuelo totalmente prendido, caminando, sus gritos eran desgarradores. Recuerdo tanto sus ojos azules a punto de estallar, era impresionante esa imagen, pero lo único que resaltaba en ese momento fue el cinturón de cuero que no se desprendió de él. La abuela logró detener esa maldita estufa y al instante llegó la ambulancia”, cuenta William, acongojado y con lágrimas en los ojos.
Leo les abre la puerta y ellos entran con la camilla hasta el fondo de la casa, donde quedaba el patio. El humo buscaba salida. Fabio no resistía el ardor en su cuerpo, no dejó que lo cogieran para acostarlo en la camilla, pues ya era solo carne. Le dijo a los enfermeros:
—Yo salgo solo, si me acuesto eso se me pega.
Cruzó la puerta y detrás de él iban Rosita y los muchachos. No faltaban los vecinos que curioseaban la escena, no era normal que alguien saliera caminando solo y envuelto en llamas. Los enfermeros sacaron bolsas de suero para mermar el calor de la piel en Fabio y poder auxiliarlo, subirlo a la ambulancia y trasladarlo al hospital de Kennedy, el más cercano a la casa. El 80% de su cuerpo tenía quemaduras de tercer grado, presentaba complicaciones al respirar y su tórax estaba visible. El tráfico no ayudaba. Su esposa, quien presenciaba ese momento, no logra superar esa imagen y las últimas palabras que intercambiaron:
—Vieja, creo que no voy a aguantar esto, me duele más el alma por dejarla.
—Yo sé que aguanta. Dios está con nosotros mijo.
Y se fue…