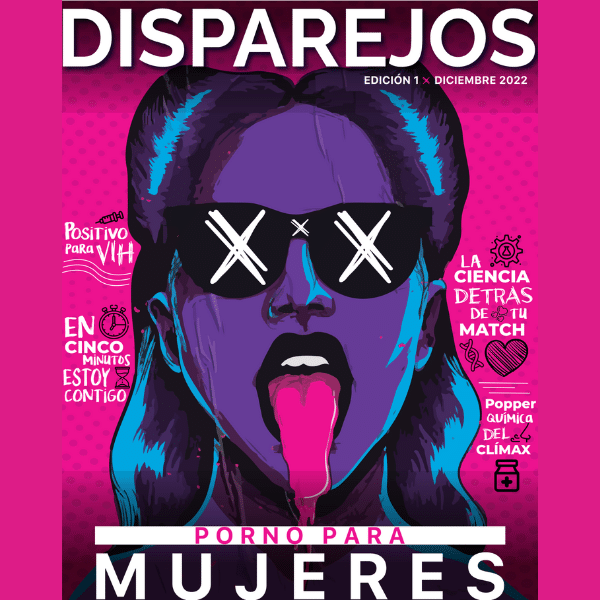Historia de un redimido: José Ovidio Gaviria “El Paisa”
Este personaje dejó un legado con sus acciones. En Boyacá todos lo recordarán como el antioqueño más noble y el del corazón más grande. Además, por su labor para recoger a los vagabundos y convencerlos de aceptar una ayuda.
Texto realizado para la clase de Introducción al lenguaje periodístico (tercer semestre, 2020-2), con el profesor Sergio Ocampo Madrid.
Una tarde de 1995 José Ovidio Gaviria, “El Paisa”, ángel de los miserables, caminaba a paso lento por el centro de Sogamoso, mientras se exhibía como si nunca se hubiera ido. Margarita, una vendedora de minutos de la Plaza 6 de Septiembre, fue una de las primeras en acercarse a él para asegurarse de que no era un espejismo. Todos daban por muerto al moreno de casi metro ochenta que tantos años atrás recogía indigentes, drogadictos y locos.
“Paisa, ¿eres tú?”, preguntó Margarita cuando observó de lejos esa figura tan familiar. Después de tantos años de ausencia por fin se lo encontraba de frente. Estaba todo vestido de blanco y con un bastón en la mano. Desde ese momento la gente comenzó a llamarlo “El resucitado”. Por supuesto que él no tenía ninguna objeción a su nuevo apodo: era perfecto pues a partir de ahí comenzó a evitar los actos delictivos y le dio un giro a su vida. En adelante solo quiso seguir el buen camino.
La ropa blanca se volvió para él un símbolo de pureza, de cambio de vida; algo que lo obligaba a portarse bien, pues pensaba que alguien vestido de blanco no podía hacer cosas malas. Así, de blanco, se le vio desde 1997 cuando prometió que si ganaba el puesto de concejal solo iba a usar prendas de ese color. Y así fue hasta el día de su muerte.
El periodo que estuvo desaparecido, entre 1991 y 1993, pagó su condena en una cárcel de Antioquia, donde se encontró con Dios y “resucitó” a los tres años en un hombre nuevo. La cárcel lo transformó. Siempre tuvo la vocación de ayudar, pero cometió muchos errores en la vida. Soñaba con ser el Robín Hood de Colombia. En su juventud robó un banco en Jericó para ayudar a los pobres, luego tuvo que huir y terminó en Sogamoso, donde finalmente lo encontraron las autoridades en 1991.
Tras obtener su libertad, volvió al municipio. En un inicio se dedicó a vender helados al frente del colegio Sugamuxi para subsistir. Podría haberse quedado así toda la vida de no haber sido por su carisma. Se hizo amigo tanto de altos funcionarios como de conductores de buses y mendigos, y no tenía prejuicios. Con su sombrero mexicano, su típica ropa blanca y sus carteles con frases sacadas de la biblia y de su cabeza, se encargaba de llamar la atención donde estuviera. Así se hizo famoso en Boyacá. Él era tan feliz cuando caminaba y hablaba con las personas que se volvió su trabajo permanente; desde 1995 hasta el 2020 convirtió una pasión en una actividad patrocinada por los políticos y los dueños de supermercados de cadena para vivir de lo que amaba. No había evento importante al que no asistiera: se la pasaba en los pueblitos aledaños si no estaba metido en las reuniones de Tunja, que eran casi obligatorias los viernes por la noche.
Jaime Vargas, historiador y rector del Sugamuxi a mediados de los 80, asegura que El Paisa era un hombre muy especial, a quien le gustaba estar metido en todo. “Iba a procesiones, desfiles, celebraciones, reuniones por toda Boyacá”, dice. Su humor característico atraía a los jóvenes, por eso en 1997 los estudiantes de la UPTC promovieron su campaña política, “no sé si se trató de una broma pesada por parte de los universitarios, pero lo cierto es que el pueblo no dudó en apoyarlo”, explicó Vargas.
No le interesaba mucho la política, pero aun así terminó en el Concejo Municipal y posteriormente en la Asamblea Departamental. Como lo que ganaba con las manualidades apenas le alcanzaba, pensó que esa era su oportunidad para levantar el proyecto de su vida: crear una fundación con todas las de la ley destinada a cuidar de los necesitados, ancianos y personas con problemas mentales de todo el país que no contaban con recursos y no podían llevar una vida digna.
Aunque ese sueño no se le alcanzó a cumplir tuvo la dicha de hacer algo por los demás en medio de la poca abundancia económica que tenían en los finales de los 90. Junto a su esposa, Ana Milena, creó un espacio pequeño pero agradable que se volvió el hogar de muchas personas de la calle. En ese salón casero la vida de los solitarios y abandonados comenzaba a cambiar; era un proceso de transformación de la mano de un amigo.
Tal como lo cuenta Edilberto Chaparro, vendedor de la lotería de Boyacá desde hace más de 25 años, con ese personaje no había ningún tema malo o aburridor, siempre que el hombre se daba una vueltica por su puesto se quedaban horas charlando hasta que Gaviria se despedía con su típico “me voy, me voy porque esto se agravó”. Lo que más recuerda Edilberto de este buen ser humano es “lo creyente, dicharachero, alegre y sobre todo lo mucho que se hacía querer”. El Paisa era todoterreno; los años en Jericó le habían enseñado a hacer cualquier oficio informal para ganar dinero y lo que le faltaba en estudios le sobraba en cultura ciudadana, que no dudaba en compartir con los demás.
El Paisa tenía amistades en cada esquina. Estudiantes, profesionales y peatones se detenían al escuchar el grito de “reinita” o “futuro profesional” con la imponente voz de José Ovidio. Todo el mundo lo conocía y se quedaba a hacerle la charla. El hombre tenía mucha experiencia de vida; no acabó la primaria, probó con juegos de azar, fue drogadicto, se hundió en la bebida y estuvo en la cárcel varias veces; podía aconsejar con bases sólidas porque ya lo había vivido.
Por eso mismo quería alejar a sus hijos de todo lo que lo había arruinado. La familia de Ovidio Gaviria vivía bajo un régimen militar, ablandado con el componente del cariño. Las salidas tarde, las malas compañías y la violencia no existían para Linda Daniela y David, los hijos de José Ovidio. Esto no significaba que nunca tuvieran nada que hacer; al contrario, las actividades diarias iniciaban desde las seis de la mañana y acababan alrededor de las nueve y media de la noche, cuando todos se iban a dormir.
Esa misma disciplina paternal era la que El Paisa y su esposa Ana Milena aplicaban a los habitantes de calle que llevaban al hogar de paso, ubicado en el segundo piso de su casa. Algunos no se amañaban, duraban algunos días, los robaban y salían corriendo para ir a comprar drogas; esa es la ansiedad de un adicto. En cambio, otros como Camilo, la loca trapitos, y doña Carmelita duraron tantos años ahí que se convirtieron en uno más de la familia.
“Yo me llamo Daniela porque uno de los indigentes, Daniel Guillermo, vivió casi 5 años con mis papás. Él había sido aviador, sabía muchos idiomas, pero había perdido la cabeza”, cuenta la hija mayor de José Ovidio.
El propósito final de ese albergue no era solo darles un lugar donde dormir y comida a los más necesitados, también era necesario cambiar esas conductas que los habían llevado al abismo de la pobreza. Los habitantes de calle eran como pacientes en rehabilitación. Debían someterse a una terapia espiritual: El Paisa les hacía repetir casi quinientas veces a la semana “fuera ira, fuera drogas, fuera alcohol, fuera prostitutas”. Además, los llevaba a hacer vueltas con él y trataba de reintegrarlos a la sociedad enseñándoles desde el buen trato hasta cultura general que él aprendió viendo documentales en la televisión.
Camilo Niño Torrez, alias Pacho, uno de los indigentes que cuidó hasta el 2004, era la prueba del amor que José Ovidio Gaviria le tenía a las personas. En 1999, Camilo, también conocido como Pacho, le escribió una carta en la que expresó su deseo de permanecer con su amigo El Paisa.
“Paisa yo lo quiero mucho usted me recojio de Paipa
Yo no buelvo a trapiar pisos, el paisa no me pega ni nada. El paisa me trata muy bien y no me deja encerado, él me deja salir bien bañado, bien bestido, meda buena comida. Me dise queme bañe cuando me enfermo. Me yeba a paciar, me tiene la mejor cama, me lava la ropa, me ayebado a paseo, me da mucho cariño que yo nesesito. La señora doña también me quiere y nos dicen que no pidamos limosnas, que Dios vendiga al paisa. No quiero volver a la fundación por que aya me pegan, yo me quedo con el paisa,
Atentamente, Camilito Niño Torrez”.
El 2 de Julio de 2020 Ana Milena fue informada de que su esposo había sufrido de un tercer infarto que le había ocasionado la muerte. Al segundo infarto había sobrevivido de milagro, dos años atrás, cuando los médicos pronosticaron que su diabetes estaba en una fase muy avanzada. Sin embargo, lo más duro para él fue el primer diagnóstico, en el 2005, porque le dijeron que debía cuidarse del estrés; por ende, lo mejor era cerrar el hogar de paso para cuidar su salud. “Tenía dos opciones: dejar ese trabajo o arriesgarse y morir”, narra Ana Milena con una expresión que delata la aflicción de la herida sin cerrar.
Es curioso, porque lo que le daba las ganas de vivir a José al mismo tiempo ponía en riesgo su vida. Pese a la pasión por su oficio el peligro de tratar con gente con problemas y que no quiere ser tratada siempre estaba presente. En una ocasión mientras bañaba a unos indigentes, le quebraron dos dedos en un forcejeo; a ellos no les gustaba bañarse, eran individuos que llevaban meses sin hacerlo.
A pesar de eso le pedía a Ana Milena que le diera “lo mejor para tal persona”; la mejor toalla, la mejor ropa, la mejor cama eran expresiones comunes para sus invitados especiales. Asimismo, era el trato de los demás integrantes de la familia Gaviria con sus huéspedes era cálido; a la hora de las comidas todos se reunían en el comedor para hablar de su día. El respeto, la tolerancia y los cuidados que daba solo probaban que su ayuda era de corazón. Él buscaba que las personas a su alrededor se sintieran bien.
El Paisa dejó un legado con sus acciones. En Boyacá todos lo recordarán como el antioqueño más noble y el del corazón más grande. Además, recoger a los vagabundos y convencerlos de aceptar ayuda no es una tarea fácil. Gracias a su personalidad tan acogedora se acercaba sin problemas, luego, solo era cuestión de usar sus dotes de buen conversador para sellar el trato. Cuando algunos estaban dudosos de aceptar usaba una estrategia infalible. Les decía: “venga, yo no le doy plata, pero lo pongo divino y le consigo novia”.
Su percepción optimista de la vida, su mano amiga, y sus consejos ayudaron a más de uno cuando se sentía sin salida, por eso todos los testigos de su labor le agradecerán por todo el tiempo que regaló sin esperar nada a cambio.
Casi cuatro meses después de su fallecimiento, los boyacenses aún lo lloran entre recuerdos, porque con todo y su pinta de “loco”, sus reflexiones verbales y expresadas en las pancartas dejaron huella en los corazones. En sus últimos meses vivió una depresión aguda; su mayor dolor no era la enfermedad, sino no poder caminar por las calles libremente. Por esa razón, el día de la madre se alistó, organizó un pendón de celebración y sacó fuerzas de donde no las había para dar un paseo por el centro de la ciudad. Esa fue su despedida de este mundo.